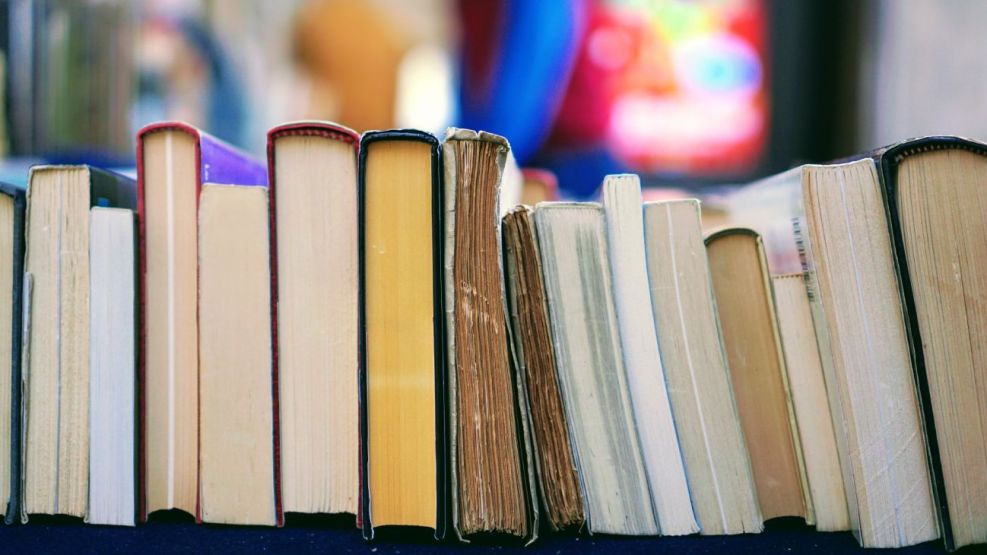Llego, infalible, después de alguna que otra digresión y de otras más que perdonables distracciones, al no inefable centro de mi relato. Ada o el ardor, de Vladimir Nabokov, releída hace un par de meses nomás por última vez, cuarenta años después de haberlo hecho por primera.
Empecé, como siempre, soñando con esos dorados paraísos de la vieja y dorada Rusia de íconos y árboles cintilantes de luz, donde dos niños, Ada y Van se convierten por efectos del amor en Vaniada. Pero, a diferencia de mi recuerdo, la arborescencia de nombres de personajes cuya existencia y función sólo están en la mente anterior y pretericiente (¿existe el término?) del autor, en su promesa de totalidad de una novela, me resultaron un incordio. Mapas genealógicos aparte (siempre inútiles y fastidiosos), Nabokov comienza su novela amenazando al lector con la densa revisión y superación de la “gran novela rusa”, básicamente Tolstoi (aunque en el curso del libro se deslizará en dirección de Proust, otra molestia). En este momento vale la pena recordar los maliciosos comentarios del dúo cómico literario nacional, Borges y Bioy, leyendo La guerra y la paz: “¿Falta un campeonato de remo? Pongámoslo”. Se ríen porque sus ideas bustodomecquianas de la literatura exaltan a la vez el barroquismo lingüístico y la economía final de páginas, sueño de editores para libros de poca venta. Pero leer La guerra y la paz como si fuera un almacén de ramos generales es no leer nada, desde luego. Porque el arte de la novela, por lo menos el de la novela que va del siglo XVIII a comienzos del XX, es un arte de la composición y descomposición de sus materiales en movimientos sucesivos o discontinuos, paralelos o superpuestos, y no la mera acumulación y exhibición. Volviendo a Nabokov.
Pero antes otra digresión, el estío del estilo. Leí, semana pasada, en este diario, la columna sabatina de Daniel Link titulada “¡Argentinos, a las cosas!”. Link revelaba que de PERFIL sólo lee las columnas de Jorge Fontevecchia y Beatriz Sarlo, y lo lamenté. No porque no citara las mías (yo tampoco las leo, sólo las escribo), sino porque en su renuncia anticipada deja de lado, solo por citar, las de Guillermo Piro, que rozan la perfección, cuando no la superan; las de Damian Tabarovksy, sabias meditaciones estéticas en su isla derivativa; las de Quintín, entrañables aún en su gorilismo cerval (¿quién no, últimamente?); las de Martín Kohan, siembre alumbradas por el ejercicio de la razón, de la exposición del razonamiento…Y para no extenderse en las menciones, también las de Selva Almada, sabios ejercicios tonales de evocación campestre o litoraleña, perfumados por la voz baja de la memoria…Lástima que Link se las pierda (convoco al resto de los lectores a no hacerlo), cosa que seguirá haciendo, al no leerme, excepto que alguien le chusmee mi exhortación. En fin. Volviendo a Nabokov.
Leyendo Ada o el ardor, me encontré con lo asqueroso de su autor. Lo asqueroso de Nabokov, su resentimiento antibolchevique (legítimo después de todo) que lo convierte en un aristócrata “espiritual” y un ruso blanco, un exiliado que construye su universo sin más ley que el deseo promiscuo. Encontré el horrible desdén por las mujeres (sobre todo las pobres y las de color, condenadas a la prostitución y la servidumbre), el incesto estudiado entomológicamente (insecto/incesto), la vanidad políglota, la pedofilia, la soberbia del dinero y de la cultura, el desprecio como ejercicio verbal de la nobleza. Ada es, en su mayor parte, una gloriosa torta llena de colores y sabores y riachos, pero su materia es la mierda humana (excepción hecha de un personaje conmovedor, el único real tal vez, Lucette, la hermana desdichada y a cuya tragedia asistimos en un capítulo extraordinario, que resalta como un semáforo incendiado en esta torta de crema políglota). Es curioso que estas páginas apuradas asuman cierta perspectiva moral, siendo que una de mis creencias favoritas es la apuesta a la verdad de una frase que dice: “La literatura está del lado del fuego”, es decir, del ardor de las pasiones desatadas en el campo de la palabra, cuyas posibilidades exceden los límites del cuerpo (algo que a la corta o a la larga aprenden los autores jóvenes). Perdón si me equivoco. Pero si hay una moral, que al menos sea la del error sincero.