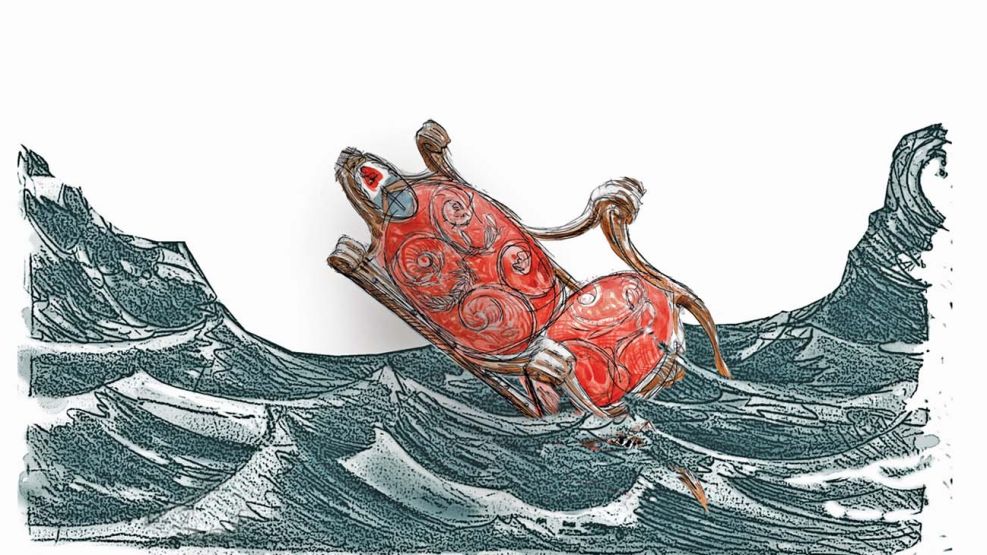Concebidas originalmente como una réplica de las ciencias duras, las disciplinas sociales poseen algunos conceptos que recuerdan a aquellas, aunque está ampliamente demostrado que la intención positivista de igualar unas ciencias con las otras fue un sueño dogmático del racionalismo. Entre esas categorías “claras y distintas”, para decirlo en lenguaje cartesiano, existen dos que son clásicas y constituyen pilares de la ciencia política: el poder y la legitimidad.
¿Qué significan estos términos? Se los puede definir de manera sencilla, aunque paradójicamente encierran una enorme complejidad: el poder es la capacidad de imponer, sin más y por el medio que fuere, la propia voluntad a los otros; la legitimidad, en cambio, consiste en obtener acatamiento por la creencia en la posesión de determinadas virtudes y valores. Así, el poder versa sobre la coerción, mientras que la legitimidad se nutre del convencimiento, un factor crítico para la salud de los regímenes políticos.
Pongamos un ejemplo. Cuando el escritor Miguel de Unamuno, en una intervención agónica al principio de la guerra civil española, le dijo a un general franquista “venceréis, pero no convenceréis”, estaba pasando en limpio la cuestión del poder y la legitimidad. El mensaje fue: tienen los recursos suficientes para ganar la guerra, lo que no tendrán es el reconocimiento del mérito por parte de la mayoría. Como sabemos, lo que siguió fue una larga y férrea dictadura. Frente a la imposibilidad de convencer, el poder amedrenta para dominar.
La democracia transcurre por el otro carril. En teoría, es un sistema basado en elegir, legitimar y delegar. Al elegir, el ciudadano legitima y por eso delega, sintiéndose representado. Cumpliendo estos requisitos, instituye la autoridad, que es el rasgo distintivo de lo legítimo. Cuando consagra autoridades la democracia se fortalece. Antes de ella, otras eran las fuentes de la autoridad, originadas en valores religiosos, tradicionales o afectivos: la capacidad de hacer milagros, el linaje, la admiración, el carisma. No se votaba, se elegía de facto, por respeto o deslumbramiento.
Más allá de la teoría, en la democracia actual no hay milagros ni devociones. La legitimidad se ha debilitado y la delegación ocurre antes por desinterés que por evaluación racional. Como escribió Ernesto Laclau, la representación política es un espejo roto. La fisura se expresa en dos momentos: al principio, cuando se vota a un gobierno, y durante la gestión, cuando se juzga su desempeño. Ambas legitimidades están dañadas: la de origen, porque se elige más por descarte que por convicción; la de ejercicio, porque las expectativas se frustran cada vez más rápido, ante la imposibilidad de los gobiernos de satisfacerlas.
Si considerando ese contexto hacemos un ejercicio intelectual, cruzando el poder y la legitimidad, se configuran cuatro casos típicos, asimilables a distintos momentos políticos de las últimas décadas. El panorama es revelador y preocupante.
La impensable sucesión populista
La dictadura militar representó el poder despótico sin legitimidad. En democracia, el caso óptimo ocurrió cuando la legitimidad y el poder coincidieron. Eso lo lograron Alfonsín en la primera mitad de su gobierno y Néstor Kirchner, cuya imagen y capacidad de conducción se mantuvieron durante su mandato. También lo alcanzó Cristina en 2010 y 2011, cuando enviudó y la economía volaba. Para el resto de los gobiernos el instante estelar se limitó a los célebres cien días inaugurales, que solo Alfonsín y Kirchner aprovecharon para tomar decisiones audaces que conmovieron a la sociedad y reforzaron sus liderazgos.
Con los años, la democracia experimentó la desilusión, cuando el reclamo de la sociedad viró de los derechos cívicos al bienestar económico, nunca resuelto. Como consecuencia declinó el poder de respuesta de los presidentes, aunque conservaran legitimidad. Les ocurrió a casi todos los gobiernos. Lo sufrió Alfonsín, una figura investida de autoridad que sin embargo debió retirarse anticipadamente por impotencia. El desgaste lo padecieron también Menem, Macri y Cristina, aunque con menos drama y cumpliendo sus mandatos. Los tres concluyeron envueltos en controversias y desilusiones, ya lejos de la refundación mítica de la democracia que protegió a Alfonsín hasta el final.
Resta el escenario más temido: carecer de legitimidad y de poder. O poseerlos en dosis muy bajas. Si aceptamos la licencia de medir la legitimidad a través de encuestas y de estimar el poder por la capacidad de contener a los mercados y la calle, debemos concluir que el actual gobierno enfrenta un problema politológico parecido al que cayó a finales de 2001. Con una perversión adicional e inédita: la invención de una “no-presidencia”, como lo planteamos aquí cuando aún no había ocurrido la mutación del engendro, que llevó de la bicefalia a la tricefalia sin garantía de consenso.
Junto a eso, debe considerarse el quiebre trágico de la economía, sin financiamiento en medio de una inflación galopante. En cuatro décadas los gobiernos dilapidaron todos los recursos y todas las fantasías: el austral, las “joyas de la abuela”, el “uno a uno”, el blindaje finisecular, el viento de cola de la soja y, para rematarla, el alegre endeudamiento. Al cabo, el país pulverizó su moneda, no puede aprovechar las ventajas del intercambio comercial ni responder a las demandas materiales, enfrentándose con un descontento que hacen temer consecuencias desestabilizadoras.
¿Se puede revertir esta situación, cuando el triunvirato que nos rige posee mala imagen y genera desconfianza? ¿Está en condiciones de lograrlo un publicitado ministro que para tomar decisiones claves debe consultar a socios que se recelan y se vetan? En definitiva, ¿cómo se suple la erosión de los atributos de mando ante semejante desastre que, debe reconocerse, no es responsabilidad solo de este gobierno?
Acaso la respuesta esté dentro de la lógica de lo posible, el arte que se le atribuye a la política. Consistiría en elaborar una hoja de ruta que, en lugar de prometer éxitos en los que nadie cree, asuma una suerte de “mediocridad administrada”, sostenida hasta las próximas elecciones por el resto de solvencia democrática y económica que queda. Y que en 2023 el pueblo elija, con todas las limitaciones comentadas, dirigentes mejores, en caso que existieran.
Porque el interrogante final es si tolerarán un futuro tan módico los políticos, que siguen disputando entre ellos, obsesionados por retener o alcanzar la presidencia a espaldas de una sociedad sufriente y desesperada.
*Analista político. Fundador y director de Poliarquía Consultores.