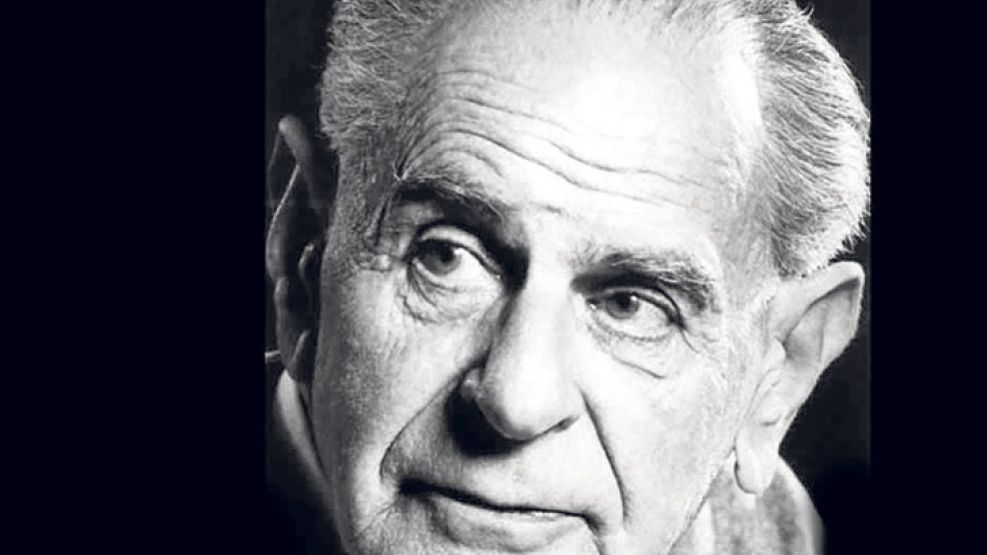Según Habermas, a fines del siglo XVIII nació la opinión pública en cafetines en los que la gente se reunía a conversar sobre temas que iban más allá de su vida cotidiana. En esas tertulias se discutía cualquier tema, sin necesidad del permiso de autoridades civiles o eclesiásticas, y prevalecían los argumentos sobre los linajes y los títulos. Nació el Pensamiento Ilustrado que se nutrió también con los libros y periódicos liberales que enfrentaron al oscurantismo. Apareció un nuevo poder: la opinión de la gente común. La opinión pública evolucionó en lo sucesivo al ritmo de los adelantos tecnológicos, transformó los valores de la gente, las normas del juego democrático y terminó invadiendo todos los resquicios de la realidad.
A fines del siglo XIX y principios del XX, los inventos transformaron al mundo. Apareció la radio, que incorporó a la política a millones de personas que se encandilaron con los discursos y la política de la palabra. Después llegó la televisión y la comunicación política giró en torno a la imagen física. Hacia fines del siglo XX aparecieron internet y las redes sociales, y pasamos a la política de las sensaciones. Algunos creyeron que morirían los libros y los medios impresos, sin darse cuenta de que, desde hace miles de años, la escritura está en la base del progreso de la especie. Es cierto que actualmente la mayoría se comunica a través de las redes sociales, y que los niños construyen su realidad en pantallas, pero es imposible comprender algo de esto sin estudiar cómo son nuestros procesos de conocimiento, cómo interactuamos con las máquinas, cómo cambian permanentemente nuestra percepción del mundo. Los youtubers y el Twitter tienen una enorme influencia en esta sociedad, pero no se puede estudiarlos leyendo tuits.
Para comprender este mundo líquido, necesitamos leer libros de autores como Daniel Kahneman, Malcolm Gladwell, Christopher Chabris y Daniel Simons, Román Gubern, y una enorme bibliografía de otros autores contemporáneos. Es cierto que nos comunicamos y tomamos decisiones con lo que Kahneman llama el “pensamiento rápido”, pero no es posible comprender la realidad y transformarla sin la reflexión, el análisis y el pensamiento lento, que se desarrollan con la escritura. Si todos nos reducimos a leer y producir tuits, se detendría el progreso de la especie.
Tampoco podemos aspirar a una sociedad de números, manejada por computadoras. Ellas no tienen la capacidad de crear, de dudar de sí mismas y de ser transgresoras. Karl Popper decía que tal vez los ordenadores respondan a todas las preguntas posibles, pero nunca serán capaces de formular nuevas preguntas. Su memoria es fría, indiferente a los contenidos. Nuestros recuerdos, en cambio, nos entristecen, nos alegran, nos indignan, se vinculan con nuestros mitos, intereses y emociones. Cuando escribimos nos obligamos a ordenar lo que pensamos, sufriendo el enfrentamiento entre nuestros sentimientos y la racionalidad.
No se puede comprender un país sin leer. Los mensajes de texto y los tuits sirven para que la gente se comunique pero no para pensar. En el pasado, cuando parecía que existían verdades permanentes, era más fácil predicar. Ahora es indispensable leer, escribir, intercambiar ideas, cuestionar permanentemente y sin prejuicios todo lo que nos rodea. Tenemos que entender la vida líquida de la que habla Zygmunt Bauman, en la que “la única certeza es la certeza de la incertidumbre. Estamos condenados a intentar comprendernos a nosotros mismos y a los demás, una y otra vez, siempre de forma inconclusa, destinados a comunicar, con y para el otro”. Para salir adelante, se necesita que muchos escriban y aprendan a debatir sin perseguir consensos, respetando la diversidad y aportando ideas desde los puntos de vista más distintos. Buenos Aires tiene el privilegio de alojar a decenas de intelectuales y periodistas de primer nivel que pueden participar de esta tarea y sólo los medios escritos tienen la capacidad de dar el espacio para ese debate indispensable.
*Profesor de la GWU, miembro del Club Político Argentino.