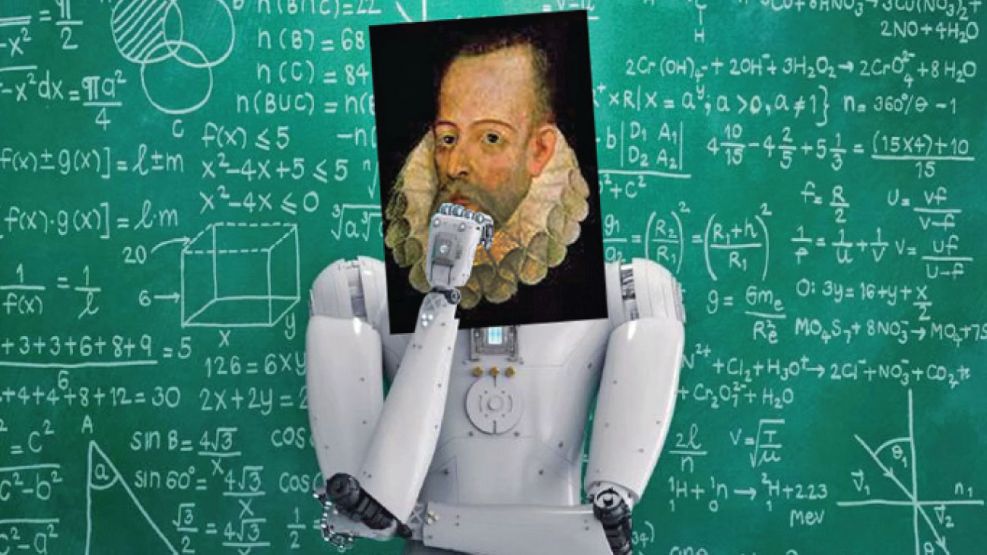Hace pocas semanas compré lo que no se había vendido en el día en una pescadería. Pagué más barato y me dieron un rejunte de pescados que desconocía. Llegué a casa y me dispuse a cocinar uno. Lo escaneé con el celular usando Google Lens, la aplicación con la que nos informamos de casi todo lo que el cerebro desconoce del entorno. De inmediato, el artefacto definió qué era eso que sostenía en la mano izquierda mientras le apuntaba con el ojo de la cámara desde la derecha. Informó sobre cómo se cocina, su origen, subespecie a la que pertenece, características anatómicas, lugares donde crece y pulula, e incluso, en una de las páginas sugeridas, en qué obras de literatura había aparecido ese ex pez, ahora pescado, y hasta por qué en castellano se establece la diferencia entre pez y pescado. En pocas palabras, el dispositivo dijo todo, o así lo intuí porque no leí cada página señalada (lo cual es imposible). Solamente tuve acceso a ellas como sugerencia, que como tal conforma un texto mayor, cuasi infinito, imposible de leer.
Lo importante es que tal situación me iluminó, produjo un contrapunto entre las falanges esponjosas de la mano izquierda (a causa de la viscosidad animal) y las de la derecha “dedeando”, como tilda un amigo al gesto diario, el celular. Digo iluminación porque en un microsegundo vi el momento en el que existimos, la realidad histórica que nos toca, la verdad del presente y todo lo demás.
“Ya no hay cosas”, me dije, “ya no hay cosas, sean animales, objetos inanimados, hombres, o cosas, simplemente cosas”. Se dibujó la matrix entre las ideas y seguí diciendo: “Hay textos, códigos, materiales de lectura, superficies de signos”. Y concluí para mi tranquilidad: “Todo está escrito”. A esta altura le hincaba el cuchillo al pescado para abrirlo y sacarle las vísceras. “Todo puede ser leído”, agregué mientras lo salaba.
Desde hace años que ocurre algo por el estilo en todos los registros de la experiencia “humana”. Si eso que se llama “revolución digital” tiene sentido, es que las cosas ya no son cosas, sino textos conectados entre sí, códigos y criptografías, una informática en red que, por medio de las fórmulas algorítmicas de la vida digital, hizo lo que no se había pensado que se pudiera hacer sin magia: meter palabras adentro de cosas. “Así estamos”, concluí.
Hay una expresión que Michel Foucault usó en 1966 para desarrollar sus arqueologías. Es el título del Capítulo II de Las palabras y las cosas, aquel libro que le nació por leer a Borges, donde habla de “la prosa del mundo”. Con este sintagma, el francés definía una época (el Renacimiento de los siglos XV-XVI), previa a la que estudiaría con minucias, donde las cosas y las palabras, en la mente de las personas de aquel momento, no diferían, sino que se metamorfoseaban en juegos infinitos. Por eso, el mundo era un texto y había que saber leerlo, tal como los astrólogos leían los astros, los alquimistas hacían lo suyo con los materiales, los médicos con la naturaleza.
Aquello se perdió, concluye el archicitado Foucault. Las palabras y las cosas, en los saberes imperantes, se separaron desde el siglo XVII en adelante. A esa condición perdida, siempre en la óptica del francés y como sugiere hacia el final del capítulo, es adonde apuntaría la literatura moderna o contemporánea, la de los siglos XIX y XX, porque con sus juegos de palabras trataron de alcanzar un lenguaje en el corazón de las cosas. Pero lo que encontraron en esos desmanes no fue aquella “prosa del mundo” renacentista, sino una, por decirlo así, “prosa pura”: un lenguaje sin punto de partida ni de llegada. O, extremando a Foucault, podría decirse que la literatura alcanzó una “prosa sin mundo”.
Si esto es cierto, mi experiencia con el pescado y el celular puede adquirir otra perspectiva. La “prosa sin mundo” describiría nuestra situación de época: los textos ocupan cada resquicio de la experiencia individual y colectiva, haciendo de cada cosa un código, un patrón de información a ser leído por los dispositivos, así como en mi caso el pescado sin referencias se hizo nombre e información en el instante de cópula entre mi dedo y el ojo de la cámara (y ni hablar de las biotecnologías, los chips subcutáneos, etc.).
Si esto sigue siendo cierto, las literaturas de los siglos XIX y XX habrían hecho lo que tenían que hacer. Leyeron el futuro o al menos sugirieron lo que iba a ser el siglo XXI: un gran texto, asfixiante, constituido por una escritura que ocupa y devora todo. Otra manera de decirlo: la realidad es hoy, y será por varios años más, un patrón algorítmico. Eso solamente se podía decir de forma literaria. El mundo ya es Tlön. Quiero decir: si el mejor cuento de la literatura argentina, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, escrito por Borges, se cerraba con la profecía según la cual “El mundo será Tlön” (un universo ficticio inventado por una sociedad secreta), hoy ese pronóstico futuro es nuestro presente. Incluso, si hubiera tenido buenos asesores, el “metaverso” de Zuckerberg podría haberse llamado Tlön. Y esta afirmación sobre la actualidad ahora la dice cualquier agente cultural, aunque no haga nada que sea literatura.
Un corolario inmediato de esto, y que explicaría la proliferación de los entretenimientos en torno al Apocalipsis, es que si todo es “prosa”, ya no hay pescados, sino datos que se mueven como un hipertexto informando las maneras de destriparlo, salarlo y cocinarlo, al alcance de un simple dispositivo. Corolario inmediato: el mundo ya fue. Ya fue en tanto noción fundamental de la percepción y acción humanas, tal como fue concebido por el humanismo moderno, donde con esta palabra se aglutinaba una serie de experiencias diversas vinculadas a la vida. El mundo ya fue, insisto. Nos quedaron solamente las palabras, y están vacías.
Este cambio de época también se puede ejemplificar como un cambio de signos ortotipográficos: pasamos de los pares opositivos “naturaleza/cultura”, “humano/no humano”, “realidad/ficción” a “naturaleza-cultura”, “humano-no humano”, “realidad-ficción”. Estas tres cesuras que antes se dividían por la barra, porosa y al menos elástica, pero barra y división al fin, hoy ya no funcionan. Existe una relación directa, casi de identidad, entre términos que antes solamente funcionaban por su diferencia mutua.
Todo fluye. Lo natural es cultural (los debates sobre el llamado “antropoceno” lo publican en todas partes), lo humano es no humano (la revolución digital lo demuestra cada vez con mayor énfasis) y la realidad es ficción (una serie de términos lo testifican: “autoficción”, “posverdad”; en Aquí América latina, la crítica Josefina Ludmer se atrevió a escribir, en una palabra, “realidadficción”).
Si este siglo es nuestro infierno encarnado en un pescado sin nombre, ¿qué significa escribir “literatura” en tal contexto? Hay señales en el borde, desde distintos mangrullos dispersos en los límites a los que no llega señal de red alguna, zonas apartadas donde algunos escribas (no meramente “autores” o “escritores”, sino médiums de otra cosa que Héctor Libertella llamaba “las sagradas escrituras”) cometen cierto delito al publicar contra la uniformidad de un silencio atroz. En estas experiencias ocurre algo que se podría llamar “hiperescritura”, porque esa red de escrituras que abarca un todo expansivo se intensifica y de esta manera da forma a otra literatura posible, en derivas de derivas, en cruces temporales y espaciales, desde un futuro que maltrata al pasado hasta hacerlo lectura.
Una primera experiencia de este tipo es Norep, de Omar Genovese (La Comuna, 2010 / Nudista, 2022). La novela va al significante más lleno de la historia política argentina, Perón, y lo da vuelta para rellenarlo todavía más con su inversión, Perón/Norep, y sacar del nombre lo esencial: ritmo y sustancia. La cosa es que al narrador, en un comienzo de ética borgeana, le empiezan a llegar cartas del General, firmadas desde su lugar de descanso eterno, el Infierno. Norep, personaje y narrador, no cuenta sus pormenores en las misivas. Como una bestia de ópera pop, o así lo transcribe el escriba-médium, canta. La novela de Genovese postula una lírica de quien toca las letras de su propio nombre como en un piano, ida y vuelta. Claro, un pianista, como el General del más allá, manco. Juegan papeles, Evita, Stalin, Hitler, y tantos más de la camada de políticos del siglo XX. “Lo único que producimos es lenguaje”, canta una de las voces. La escritura política nacional se desarma y rearma en una hiperescritura, donde el gesto intesificador muestra la llanura de la literatura nacional convertida en un Infierno lírico.
La segunda señal, que ya está marcando a fuego las lecturas actuales, es Las pasiones alegres, de Pablo Farrés (Nudista, 2020). Es uno de los libros que están definiendo lo que será la literatura posaireana. Dividida en cinco partes, cada una titulada por un año terminado en seis y un sintagma, la novela se abre y cierra como un campo magnético. Si el Infierno dantesco tenía la forma de un cono invertido, con sus espirales y círculos, la misma forma tiene el fraseo de Farrés. Absorbe. Lo que las palabras se hacen entre sí es lo central. Cada frase, apoyada en la siguiente, es una antifrase: postula una narrativa y la disuelve inmediatamente, se borra con el codo lo que se escribe con la mano. Los personajes se hacen narradores, se traman líneas que se repiten insoportablemente (un hombre que no es un hombre, un hijo muerto, una mujer, una amante, una compañía, una máquina en lugar del yo, el lenguaje corroyendo las neuronas), y emulan el procedimiento de la variación en repetición. Acodado en las intensidades beckettianas, Farrés trabaja sus frases como el cono infernal: dentro de un gran agujero hay otro, tal como en un embudo visto desde arriba. Y el agujero del centro, por el cual se podría salir del gran hueco, tiene la forma de una pregunta que es imposible responder: ¿hay afuera? La imposibilidad de responder es, al mismo tiempo, la de dejar la pregunta sin respuesta. Atenazada en esa doble imposibilidad, la insistencia de Farrés toca el nervio de la máquina, del dispositivo, del chip, o de la “prosa sin mundo”: es imposible narrar, pero es imposible dejar de hacerlo. ¿Hay afuera?
Fenómeno de borde y desborde, ya no se puede hablar de los “libros” de Ariel Luppino. Hay que hablar de las escrituras de Luppino. La risa, un conjunto de lecturas publicadas por Club Hem y FA editora en 2020, es un libro sin ISBN. El decapitado, también sin ISBN y de 2021, es el N° 4 de la publicación mensual Golosina Caníbal Presenta…, la traducción a papel del blog homónimo comandado por Matías Raia. Dos escrituras que desbordan la empresa del libro al no tener ISBN (aclaremos: se trata del número de identidad del libro, que permite su circulación comercial a nivel global). Creo que también son dos escrituras que enseñan la esencia del luppinismo: no hay ninguna diferencia entre leer y escribir. Y esa identidad oscura, al llamado “autor”, le saca una risa y/o la cabeza. Ahí está la risa del decapitado. “Surge una pregunta que guarda relación con el futuro”, larga el escriba, “de la literatura argentina: / ¿Qué hacer con la cabeza del decapitado?”. Mi respuesta, que no está entre las opciones que da Luppino, es la risa, como la hace él. Y para eso, Luppino funda su faca: la frase. “Todo empieza con una frase de Lamborghini”, dice el texto del libro editado en 2020. Podría decirse que en Luppino ese “Todo empieza con una frase”, sea de quien sea, es proverbial. Como un mantra interminable, sus escrituras no se cierran nunca, a diferencia de los libros, que sí se cierran, por esa fuerza-forma de una frase que recomienza, sin tregua ni misericordia, entre la risa y la decapitación. La escritura luppiniana no tiene fin. Otra forma de la intensificación, hiperescritura.
Otra señal es Los extraestatales, de José Retik (Borde Perdido, 2020). El acento laisequeano y borgeano del libro produce un monstruo de dos cabezas, un delirio refinado y vulgar, donde la escritura se despliega en forma lateral. Quiero decir, por saltos que van de un capítulo a otro evitando la progresión narrativa (hay una heterogénesis sutil de los textos que funde la novela con un libro de cuentos). No hay trama, sino un trauma en el que se insiste a pesar de todas las narraciones que de ahí surgen (un pueblo denominado Ibídem, con un Parque de Frustraciones, es el primer escenario que va derrapando hacia otras situaciones que reinventan las historias). La consistencia de este trauma, hecha con las narraciones del Estado y las del poder psiquiátrico, disuelve las intenciones de tejer vínculos entre los personajes y los eventos (lo que siempre ha enseñado el arte de la novela bien escrita). En esa diferencia mínima entre trauma y trama, la novela anómala de Retik toca el corazón del dispositivo narrativo: establecer relaciones. Pero también lo desplaza, porque impone relaciones imposibles que demuestran, con un viejo chiste de Lacan, que la relación es lo imposible. Escribir desde ahí, otra manera de la intensidad.
Invitación a la masacre (1965) y Señal de fuego (1968) son libros publicados antes de que su autor, Marcelo Fox, muriera decapitado. Leyendo la relación de la vida con la obra como una escritura con forma de alteridad, y no de identidad, Matías Raia y Agustín Conde de Boeck trazaron un mapa singular: Vida, obra y milagros de Marcelo Fox (Borde Perdido, 2021). El libro se coloca en las escrituras tendidas “sobre” los nombres de la literatura argentina (el Copi de Aira, el Sánchez de Baigorria, la biografía de O. Lamborghini escrita por Strafacce, etc.), pero con un giro. No reconstruye la vida y obra de un autor, no las interpreta, no reinventa los contextos de aparición y lectura, y sin dejar de teclear cada una de estas prácticas de la crítica, lo que estructura al libro es su despedazamiento: la imposibilidad de rearmar los pedazos de una vida y obra sino como pedazos sin más. No hay unidad que soporte esa “mutilación”, que es el título de uno de los textos publicados por Fox en la revista Opium. Por esto, Raia y Conde de Boeck, y su escritura-sobre-escritura, se asemejan al cuerpo sin órganos de Artaud, donde no hay cuerpo sino pedazos. Técnica de montaje, la mutilación como mapa, no rearma el cadáver. Lo encuentra y lo saluda en su dispersión milagrosa en un raro ejercicio de exhumación. La mutilación del autor y del nombre como una hiperescritura. El resto es tarea para investigaciones de policías.
Desde que Sarmiento definió, en el Facundo, la llanura como “la imagen del mar en la tierra”, dio vuelta todo. Heredamos esa tradición “storta”. El secreto de El palomar (Club Hem, 2021), de Francisco Magallanes, está ahí, en la relación apalabrada entre el exterior y el interior, las formas de nominación de ese vínculo carnal. “Canadá”, que según el prólogo de Mario Arteca podría haber sido el título del libro, es la clave que estructura el imaginario de los personajes. Es el lugar exterior y fantasmal, donde todo termina para estos seres que son parte y no son parte de una barra de fútbol, de un barrio, de las costumbres populares. Magallanes no busca las formas de hablar de los barrios, la “jerga”, sino la escritura de la calle, pero para reescribirla: sus personajes son esa reescritura. “Ahora que la venganza me retuerce / la lengua, sé que no volveré de Canadá. / Moriré en el desierto inútil / porque la Gloriosa 22 se cobró lo que era suyo”. El “desierto inútil”, metáfora que hace elástico el verosímil, es Ca/na/dá, o sea lo que la “cana” da como literatura. Otra intensificación de la “realidad”.
Dije antes que solamente nos quedan las palabras y están vacías. ¿Qué otra cosa se puede hacer con esas concavidades sino música? Caperuxita, de Agustina Pérez (Club Hem, 2021), es el último milagro de estas señales. Una erótica de la lengua, un trabajo milimétrico sobre las palabras y las semifrases, o por lo menos eso dicen mis subrayados, sonidos. “Caperuxita se hace instrumento musical”, dice la mano narrativa, y traspone el sentido del tacto en el del oído. Porque con esa música sucede algo táctil. El texto sin mundo, que todo lo ocupa, recupera el encantamiento. Quizá Caperuxita sea la novela que muchos estábamos esperando, la que en la palabra vacía encuentra velos, volatilidades, galimatías, aliteraciones que tienen la forma de un secreto que no se entiende, pero produce efectos. Pérez, curandera de la obra de O. Lamborghini, reencanta las palabras para no confesarles su secreto.
En un siglo que, pandemia mediante, nace muerto, donde el mundo ya fue, escribir tendrá que ver con este arrastrarse a la escritura cada vez con más vehemencia: dejarles a los pescados su misterio. A los días, decidí comer otro pescado. Esta vez no quise clavarle el celular. Lo miré fijo. Sus ojos saltones y sus aletas a punto de acometer un aplauso generaron un vago recuerdo. Lo bauticé Don Canon. Lo saludé. No respondió.