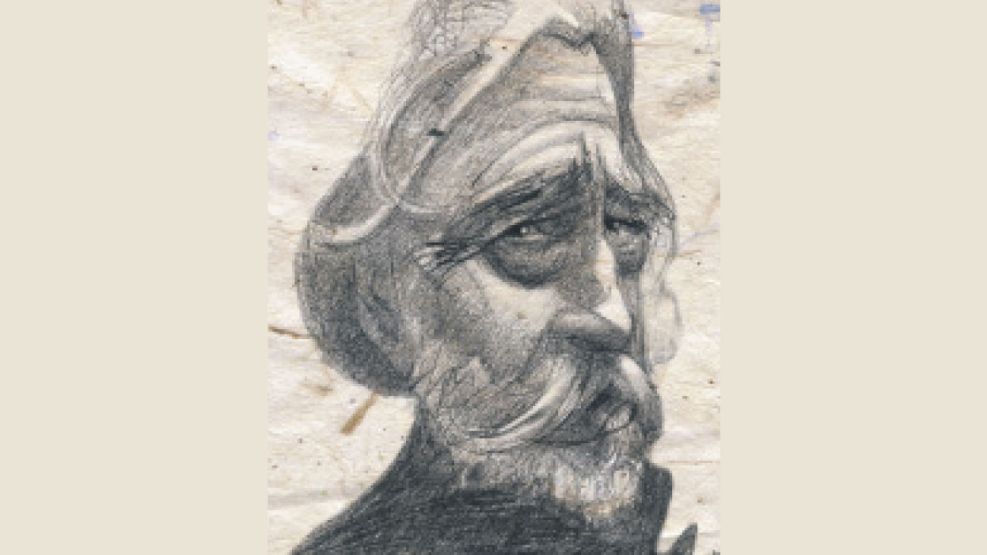Lo imité hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio”, confesó, con los ojos llenos de lágrimas, Jorge Luis Borges la mañana lluviosa en la que enterraron a Macedonio Fernández. Era el 18 de febrero de 1952. Semejante confesión no fue un mero desborde provocado por el duelo. Al día siguiente, Borges llevó la oración fúnebre a la revista Sur, donde se publicó en el número 209/210. Luego, escribió otros textos sobre Macedonio, como el prólogo a una antología en 1961. La devoción filial por Macedonio nunca cesó en Borges. Sin embargo, en ese prólogo y en los comentarios orales que Adolfo Bioy Casares recogió tras cuarenta años de amistad y trabajo común en su Borges (2011), el autor de El Aleph reitera una y otra vez la siguiente idea: Macedonio Fernández era un genio verbal. Solo quien lo hubiera escuchado personalmente podría apreciar su calidad intelectual y humana. Como escritor, sostenía Borges, era confuso y mediocre (“Los poemas son pésimos… Macedonio, en los poemas sobre la muerte de su mujer, se plantea un problema insoluble: quiere restar toda importancia, como muerte, a esa muerte –es más bien una unión, una perfección mayor– y le dedica todo un libro a ese hecho sin importancia…”).
Según Borges, Macedonio ni siquiera tenía una voluntad firme de escritor. Sus producciones eran meros apuntes. De alguna manera, Borges mataba al ídolo que había construido. Si Macedonio solo valía para quien lo hubiera escuchado –y quién lo había escuchado más que él mismo, Borges–, al resto del mundo, a nosotros, a todos quienes no habíamos estado en las tenidas del café La Perla de Once, escuchando a Macedonio, nada nos quedaba por hacer más que añorar al maestro perdido.
Y bien, no.
Por muchas razones. Porque Macedonio toma en serio su trabajo, pero toma en broma su persona. Porque es capaz de reírse de su profesión de escritor, sin dejar de profesarla. Porque pide mucho, pero da más. Porque abre caminos y no cierra ninguno.
*
Macedonio Fernández fue un narrador original y paradójico. Fue un poeta lírico de tierna humanidad. Su cuarteto “Amor llegó./Mientras duró, de todo hizo placer./Cuando se fue/nada dejó que no doliera”, es según César Fernández Moreno el más hermoso poema de amor de la lengua. Macedonio fue humorista de raigambre porteña y popular. Fue un indagador de ideas, un glosador y personaje de la ciudad de Buenos Aires, cuya mitología contribuyó a forjar, siendo él mismo parte de ella (“Buenos Aires, ciudad suprema merodeada por las sombras, vive a oscuras de su destino, como el transatlántico iluminado en la vasta oscuridad del mar”). Fue un buscador de la felicidad para sí y para su prójimo, un maestro con horror por el clisé magistral. Fue un argentino libre que supo fulminar la enfermedad del poder con palabras claras (“Las ganas de mandar indican inferioridad”). Macedonio Fernández y Leopoldo Lugones habían nacido el mismo mes del mismo año. Pero no podían ser más distintos. Para Lugones, “la vida es un estado de fuerza” mientras que, para Macedonio, “la vida es el susto de un sueño”. El siguiente epigrama, espigado entre los tantos que crecen como flores en los escritos de Macedonio, no le habría disgustado como divisa personal y también como cifra de su travesía humana y literaria: “Sin poderío ni gloria, por la sola certeza de la pasión”.
*
La vida de Macedonio Fernández, que había nacido en Buenos Aires en 1874, se cortó en dos por un hecho imprevisto. El 28 de mayo de 1920 murió su esposa, Elena de Obieta, en el Hospital Durand de Buenos Aires, durante una operación menor, y quizá por un error médico. Macedonio, que la amaba desde su primera juventud, la convirtió en su musa eterna. Dedicó a su esposa un largo poema titulado Elena Bellamuerte, elegía en la que el escritor se debate contra la desaparición del ser amado, sin admitirla, luchando contra ella con la insensata esperanza de que el arte –o alguna justicia remota– le devolviera a Elena. Borges nunca comprendió la angustia de Macedonio ante la muerte de su mujer y la negativa a aceptarla. Y sin embargo ese rechazo, que Ricardo Piglia ficcionalizó en La ciudad ausente (1999) convirtiéndolo en una máquina que repite el presente, había inspirado ya en 1944 el cuento de Adolfo Bioy Casares El perjurio de la nieve, cuyo protagonista, el danés Vermeheren, intenta detener el tiempo para que nunca llegue la muerte de su hija. Paradoja: el seductor, elegante, mundano millonario Bioy –que nunca quiso a Macedonio– comprendió su tragedia.
*
Cuando Jorge Luis Borges regresó a la Argentina en los años 20, se reencontró con Macedonio, cincuentón, reciente viudo, que había sido muy amigo del doctor Jorge Guillermo Borges, padre del autor de Ficciones. Jorge Luis Borges acapara a Macedonio y lo celebra como un Sócrates que impartiera sus enseñanzas urbi et orbi en una mesa de La Perla. Lo divulga en la vanguardia literaria, de la que Borges se convierte en activo líder. Durante un tiempo, Macedonio es un joven-viejo, un cincuentón entre veinteañeros, papel que acentuaba su cabellera blanca: Macedonio, ya a los 26 años, se había vuelto canoso. El Viejo, como le decían cariñosamente, participa de la vida cultural de la ciudad. Concurre a tertulias en la confitería Richmond o en el café Royal Keller, colabora en revistas como Martín Fierro o Proa, y es convocado a las presentaciones de libros que entonces se hacían en banquetes. Macedonio hace célebres sus discursos laudatorios, atravesados por velada ironía. En 1928, a instancias de Borges, Raúl Scalabrini Ortiz, Leopoldo Marechal y otros jóvenes amigos, Macedonio publica en la editorial Gleizer su recopilación de textos filosóficos, poéticos y humorísticos No toda es vigilia la de los ojos abiertos. El año siguiente, ediciones Proa edita un libro también de textos variados: Papeles de recienvenido.
El activismo literario de Macedonio termina en 1930. Ese año, un golpe militar cierra un largo ciclo de gobiernos civiles y los jóvenes de la generación martinfierrista, ya maduros, se dispersan. Macedonio da fin a sus años gregarios y se recluye en el silencio y la soledad, en la construcción de su obra, solo interrumpida por la amistad de algunos fieles. En 1922 había escrito una novela autobiográfica sobre las andanzas de un viudo en las pensiones del centro, Adriana Buenos Aires, que retoma y termina en 1938, aunque no encontrará editor para ella. Macedonio pule su soledad como una alhaja: lee, fuma, toca la guitarra, llena libretas con su caligrafía misteriosa, que su hijo Adolfo descifra. Macedonio trabaja hasta su muerte en una larga novela que titulará Museo de la novela de la Eterna.
En 1952, cuando fallece Macedonio, la gente lo daba por muerto hacía mucho. La recuperación editorial de Macedonio Fernández fue una epopeya debida a su hijo Adolfo Fernández de Obieta, que también escribía firmando Adolfo de Obieta. Recién en 1967, el Centro Editor de América Latina publicó Museo de la novela de la Eterna, obra que estuvo 15 años inédita. Manuel Pampín, en su sello Corregidor, fue editando la obra completa de Macedonio, bajo la dirección de Adolfo de Obieta. Incluyó sus inéditos, la recuperación de sus cuadernos y apuntes dispersos y las cartas, refugio de algunos de los más hermosos fragmentos de Macedonio.
*
Al comenzar el siglo XXI, yo me lancé a la tarea de desmentir el mito que había forjado Borges, según el cual Macedonio Fernández era una especie de sabio distraído que desperdiciaba su talento en las charlas de café y en algunos papelitos sueltos que olvidaba en cualquier cajón. Sabía que ese mito, según el cual en algún lugar de Buenos Aires había un hombre secreto y perfecto que todo lo comprendía, era indestructible, entre otras cosas por su belleza. Pero persistí. Así fue como escribí Macedonio Fernández. La biografía imposible, que en 2012 publicó Plaza y Janés. Sostenía en ese libro que Macedonio –aunque no hubiera ganado ni un peso con esa tarea– era un escritor muy consciente de su trabajo y que, aunque atormentado por las dudas, quería ardientemente darlo a conocer. Si sus escritos habían tardado en publicarse, no había sido por su desinterés sino por el recelo de los editores ante una obra innovadora. Mediado mi trabajo, me presenté ante Adolfo de Obieta, quien me recibió con cordialidad, alentándome en el proyecto. Por ese entonces, Adolfo había publicado ya hasta el último inédito de Macedonio, habiendo él mismo volcado sus vivencias en Macedonio. Memorias errantes (1999).
*
Mi experiencia como biógrafo incluyó un episodio alucinante. Me había citado con Adolfo en Belgrano. Fuimos a mirar una casa antigua, uno de los tantos domicilios por los que peregrinó Macedonio. Luego, tomamos un taxi al Centro. Durante ese viaje se me presentó una oportunidad única. Yo estaba corrigiendo las pruebas de mi libro, y eso significaba la última oportunidad de introducir modificaciones, salvar errores, agregar un detalle. Un escritor en ese momento tiene el libro entero en su cabeza. A mi lado estaba nada menos que el hijo de Macedonio, conviviente con él muchos años, su amanuense en vida y su albacea luego. Durante la hora larga que duró el viaje, lo exprimí todo lo que pude. Adolfo era entonces un hombre de salud frágil –de hecho, murió pocos meses después– aunque conservaba plena su capacidad mental y su memoria. Pero, además, era una réplica perfecta de su padre. Menudo, con gran cabellera blanca, solo le faltaba el bigote macedoniano. Adolfo practicaba una cortesía exquisita, rasgo que reconocían en Macedonio todos quienes lo habían tratado. Adolfo,a diferencia de su padre, un racionalista, cultivaba espiritismos varios, creía en la reencarnación de las almas. Nunca me había hablado de ese costado suyo pues intuyó que me interesaba Macedonio y no otras cosas. Sin embargo, sin ostentación ni énfasis, me regaló un libro de edición particular, casi secreta, que recogía sus diálogos post mortem con un niño fallecido, el hijo de su esposa, al que había querido mucho. Lo sentí como un gesto de fe hacia mí: más allá de la biografía de Macedonio, me consideró digno de ese costado íntimo.
Durante aquel trayecto en taxi, comprobé en persona el fenómeno de la identificación entre biógrafo y biografiado que Leon Edel explica en Vidas ajenas. Principia biographica. Ahí, a mi lado en el asiento de ese taxi, mientras afuera bramaba el tránsito porteño, estaba sentado un hombre que hablaba como Macedonio, tenía la voz de Macedonio, la caballerosidad de Macedonio. ¿Con quién estaba sentado en ese taxi? Adolfo se bajó en Viamonte y Esmeralda, a pocos metros de su domicilio. Le dije al taxista que siguiera hasta Florida. Cuando le iba a pagar, se dio vuelta y me dijo: “No tenía la menor idea de quién era ese Macedonio. Pero ahora lo sé todo de él. Me hicieron un regalo”. Y no me cobró. ¡Gracias, Adolfo, por ahorrarme ese viaje en taxi!
*
En las últimas tres décadas, la crítica universitaria prestó mucho eco a la obra de Macedonio Fernández. La bibliografía académica es vastísima. Noé Jitrik, en su Historia de la literatura argentina (1998-2018), obra colectiva en varios tomos, dedicó un entero volumen a Macedonio. Roberto Ferro, que lo dirigió, organizó en 2012, en la Biblioteca Nacional, unas jornadas macedonianas. Cuando me tocó hablar, me encontré ante un auditorio repleto de muchachas: profesoras, ayudantes o becarias en cátedras de Literatura de universidades argentinas. ¿Qué diría Macedonio, pensé, si reviviera ante semejante batallón togado y femenino, él, que tras recibir su título de abogado nunca volvió a pisar una universidad?
Tres escritores le dieron a Macedonio Fernández mucha presencia en la conversación cultural argentina de las últimas décadas. Germán García, en Macedonio Fernández. La escritura en objeto (1975 y varias reediciones), entrelazó las teorías macedonianas con el psicoanálisis lacaniano que Germán García encarnaba y difundía. Horacio González, en El filósofo cesante. Gracia y desdicha en Macedonio Fernández (1995), se centró en la radicalidad política, aunque bufa, de los escritos antisistema de Macedonio y en la importancia de su discípulo, Raúl Scalabrini Ortiz, para intentar una empresa difícil: adscribir a Macedonio a una suerte de nacionalismo popular. Ricardo Piglia, en varios textos críticos, sobre todo Formas breves (2012), y en su novela La ciudad ausente (1991), lo consagró como precursor de la narrativa contemporánea y lo introdujo como personaje de algunas de sus ficciones.
Muertos estos tres grandes macedonianos, ¿qué será del profesor de felicidad, en esta nueva travesía, cuando su obra, cumplido el plazo legal de setenta años tras la muerte, se enfrente a la aventura del dominio público? Sobre esto (“El uso sabio de la ausencia es el mayor arte de una vida”), el Viejo sabía un montón.
Tres textos sobre Macedonio Fernández
Ricardo Piglia
“El chiste, epifanía de la prosa macedoniana, es un tratado de la recepción, una versión microscópica de su teoría de la ficción, un modo de hacer ver el poder de la sorpresa en medio de los automatismos de la comunicación. Con sus múltiples posturas sobre el lector, la lectura, la distancia irónica, el bovarismo y la postergación (y con su práctica de los prólogos a la manera de Henry James), Macedonio reescribe y renueva la tradición de los escritos de los novelistas sobre el género: nadie como él ha definido entre nosotros (con tanta claridad y bajo la forma de una intriga) una nueva poética de la novela. Su voz, casi inaudible y siempre secreta, resuena y se multiplica en las novelas futuras y en las ficciones del porvenir”.
Ricardo Piglia
“El chiste, epifanía de la prosa macedoniana, es un tratado de la recepción, una versión microscópica de su teoría de la ficción, un modo de hacer ver el poder de la sorpresa en medio de los automatismos de la comunicación. Con sus múltiples posturas sobre el lector, la lectura, la distancia irónica, el bovarismo y la postergación (y con su práctica de los prólogos a la manera de Henry James), Macedonio reescribe y renueva la tradición de los escritos de los novelistas sobre el género: nadie como él ha definido entre nosotros (con tanta claridad y bajo la forma de una intriga) una nueva poética de la novela. Su voz, casi inaudible y siempre secreta, resuena y se multiplica en las novelas futuras y en las ficciones del porvenir”.
Germán García
“En lo que hace a Macedonio Fernández, es posible que lo que Lacan llama ‘mentalidad’ explique algo de un sujeto que cuando murió pesaba poco más de cuarenta kilos. Un sujeto que pensaba la sexualidad como un sufrimiento y el cuerpo como obstáculo a la realización de la pasión… En los textos de Macedonio hay una dialéctica entre la voz pasiva (efectos de la ausencia) y la voz reflexiva (que la interroga). La voz activa solo aparece en una función mágica, las representaciones que evoca no se distinguen de los términos que las dictan… La escritura de Macedonio es una encrucijada en la que convergen los sueños y los deseos de un sujeto con las ilusiones y carencias de una época, anudándose en un lenguaje sorprendente que se fragmenta y se organiza según tensiones difíciles de comprender. Ninguna señal indica la entrada o la salida de estos textos. Se entra y se sale por ningún lugar”.
Horacio González
“El precioso don de la soledad que (Borges) le reconoce parece también encaminado a separar a Macedonio de Raúl Scalabrini Ortiz, quien finalmente fue el único que asumió un cierto discipulado no sin ingenuidad literal, para volcar la mística macedoniana a una matafísica económico-social de arrebatado salvacionismo”.