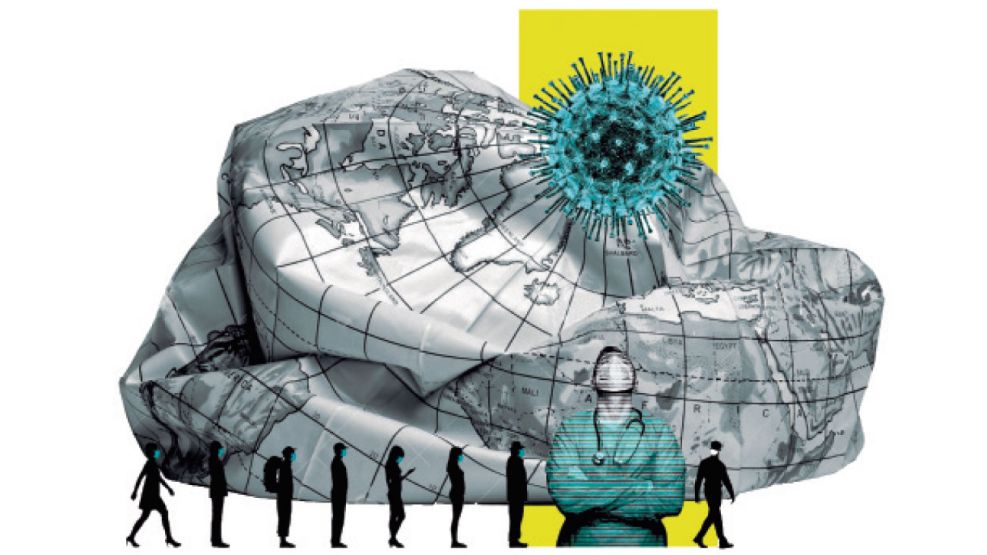La humanidad parece estar viviendo una pesadilla. Y ante eso tiene solo un deseo, un anhelo, una súplica: que se acabe de una vez y volvamos al mundo de antes.
Tanta ceguera me da rabia. Porque aunque esta pandemia desapareciese rápido, por sí sola o gracias a una vacuna o un medicamento, no podríamos recuperar por arte de magia nuestro modo de vida anterior.
Me da rabia ver que, en medio del pánico, tantos gobiernos del mundo —entre ellos los europeos— hayan preferido seguir el modelo fracasado de la dictadura china y detener sus economías, en vez de inspirarse en la democracia coreana que, como otras, ya en enero había sabido definir una estrategia, convencer a su opinión pública y movilizar a sus empresas para hacerles producir a tiempo tapabocas y test. Y todo esto sin poner a su sociedad en la tumba provisoria en la que los demás países, imitando a China, decidieron encerrarse.
Me da rabia ver a tantos países no comprender, durante tantos años, que la salud es una riqueza y no una carga, y reducir los recursos de los hospitales y otros centros de atención sanitaria.
Me da rabia ver al mundo quedarse paralizado como si entendiera que hay que cambiarlo todo, pero no se atreviera a hacerlo.
Me da rabia ver a todos los gobiernos, o casi todos, pasar del estupor a la negación, de la negación a la procrastinación. Y no moverse de ahí.
Me da rabia ver que ningún país adopta una economía de guerra.
Me da rabia ver a la economía criminal sacar provecho de la desgracia de la gente.
Me da rabia ver implementar medidas inútilmente liberticidas, falsamente provisorias. Me da rabia ver a los más pobres y a sus hijos obligados a pagar de por vida el precio de la negligencia de sus dirigentes.
Me da rabia ver a tanta gente soñando con volver al mundo de antes, que fue el que produjo esta crisis.
Me da rabia ver a tantos otros adoptar bonitas posturas para decir qué tipo de nueva sociedad haría falta, sin proponer ni la menor pista sobre la manera de lograrlo.
Me da rabia ver a los que nos dirigen o querrían hacerlo, y a los que dan consejos o peroratas, no proponer casi nada para adaptarse a estos tiempos tan estimulantes que se avecinan ni para responder a las extraordinarias necesidades del mundo.
Como las anteriores grandes pandemias de la historia, la de hoy es en primer lugar un acelerador de metamorfosis que ya estaban latentes. Metamorfosis desastrosas y metamorfosis positivas.
Un acelerador muy brutal.
Muchos han cuestionado que podamos comparar una pandemia, y esta pandemia en particular, con una guerra. Y, sin embargo, esa comparación se torna evidente. Sobre todo en los países que han ganado alguna guerra. Y un poco menos en los países que, como Francia, perdieron todos sus últimos conflictos o que incluso, durante la Segunda Guerra Mundial, colaboraron con el enemigo.
Cuando empezó esta pandemia, como cuando empieza una guerra, el mundo cambió radicalmente en pocas horas; como al comienzo de una guerra, nadie o casi nadie, en casi ningún país, tenía realmente una estrategia.
Como en agosto de 1914 y septiembre de 1939, en un primer momento pensamos que solo duraría unos meses.Como en una guerra, las libertades fundamentales fueron y serán atacadas; mucha gente ha muerto y morirá; muchos líderes caerán en desgracia; habrá una batalla despiadada entre los que querrán volver al mundo de antes y los que habrán comprendido que ya eso no es posible ni social, ni política, ni económica ni ecológicamente.
Como en una guerra, todo pasará por la relación con la muerte. Una muerte colectiva, no individual. Una muerte visible, no íntima. Una muerte múltiple, insidiosa, presente, que pierde su singularidad y se la hace perder también a la vida de cada uno.
Todo pasará entonces por la relación con el tiempo. Pues –y esto también es algo que las guerras nos recuerdan– en una pandemia solo el tiempo es valioso. El tiempo de cada uno. Y no solo el tiempo de aquellos que, pase lo que pase, se beneficiarán con esta crisis.
Como en una guerra, los vencedores serán los primeros que cuenten con el coraje y con las armas. Y para contar con ambas cosas será necesario movilizarse firmemente alrededor de un proyecto nuevo y radical. Un proyecto al que denominaré aquí la “economía de la vida”.
Muchas otras generaciones, confrontadas también a crisis importantísimas, escondieron la cabeza como el avestruz. Luego, con un orgullo infantil, creyeron que el mal había sido vencido, que habían acabado con él. Dejaron de lado entonces demasiado rápido cualquier tipo de prudencia para regresar al mundo anterior. Y así lo perdieron todo.
A la inversa, otras generaciones supieron detectar lo que estaba surgiendo y convertir esa época turbulenta en un momento de superación, de cambio de paradigma. Convirtamos esta pandemia en uno de esos momentos. El momento.
¿Y después?
Mucha gente saldrá de todo esto con un deseo frenético de volver al mundo de antes. Y es comprensible: muchos querrían regresar a un mundo en el que no se los vigilaba ni se los infantilizaba.
Los que perdieron su trabajo, su negocio o su atelier soñarán con recuperar su modo y su nivel de vida anteriores. Querrán poder comprarse el auto de sus sueños. Los que aman los viajes querrán reencontrarse con esos deleites y visitar todos los lugares del mundo. Muchos directores de empresas creerán que ese pánico que dictó gran parte de sus decisiones se terminó y desearán regresar a sus anteriores niveles de producción y ganancia, sin por ello contratar a nuevos empleados, ni producir otra cosa, ni de manera diferente. Muchos dirigentes políticos querrán recuperar su popularidad de antaño, intentando a la vez conservar los poderes, supuestamente provisorios, que la emergencia les permitió obtener.
A la inversa, algunas personas saldrán de este confinamiento con cierta nostalgia; hablo de las que pudieron utilizarlo para trabajar a su propio ritmo, disfrutando de su soledad y de una pausa en medio de una vida de prisas. Personas privilegiadas cuya remuneración o jubilación permanecieron inalterables.
Muchas otras personas, que vivieron el confinamiento como un infierno, querrán reencontrarse con otras conversaciones, otros amigos, otros espacios y otros amores.
Muchas profesiones ya no tendrán razón de ser y decenas de millones de personas, violentamente lanzadas al desempleo, tendrán que reinventarse. Muchas naciones quedarán demasiado golpeadas para poder recuperar con velocidad su nivel de vida anterior, a menos que cambien de un modo radical su manera de organizarse. Muchas democracias quedarán tan profundamente arruinadas por esta adversidad que podrían llegar a desaparecer, a menos que logren inventar lo que más adelante llamaré una “democracia de combate”.
Querer volver a lo anterior es condenarse a sufrir con más fuerza aún el próximo incidente grave que afecte a la humanidad. Es decir, no prepararse para la próxima pandemia, el próximo drama climático. Firmar la sentencia de muerte definitiva de la democracia, que no podría volver a levantarse de un nuevo ataque contra sus principios y prácticas.
Porque habrá otras pandemias, otras conmociones de distinta naturaleza y distinta amplitud. Muchas otras. Y aún peores. Que podrían traer consigo el derrumbe de nuestras economías, nuestras libertades y nuestras civilizaciones.
Para preverlas y combatirlas, deberemos utilizar todas las armas de la imaginación, más que las de la previsión.
No solo habrá que extraer las lecciones del pasado y estar listos para que vuelva a suceder; también habrá que estar preparados para lo inesperado y lo desconocido. Y para eso los análisis de las formas de la locura nos serán mucho más útiles que los análisis contables; la ciencia ficción nos será de mayor utilidad que los manuales de economía.
De hecho, desde hace tiempo miles de libros y películas de ciencia ficción nos hablan de las amenazas que se ciernen sobre la humanidad y nos brindan herramientas para prever nuestro futuro. Citemos tan solo las obras que describen una pandemia: El último hombre, de Mary Shelley; Le Monde enfin (El mundo al fin), de Jean-Pierre Andrevon; Exterminio, de Danny Boyle; Guerra mundial Z, de Marc Forster; Koors, de Deon Meyer; la serie Years and Years, de Russell T. Davies, y la película Contagio, de Steven Soderbergh. Y tantos otros que hablan de diversas amenazas contra la supervivencia de la humanidad, como el gran clásico Soy leyenda, de Richard Matheson, el menos conocido Limbo, de Bernard Wolfe, y más recientemente el extraordinario El problema de los tres cuerpos, de Liu Cixin, que en sus tres volúmenes cuenta las reacciones de la humanidad cuando unos extraterrestres le avisan que vendrán a destruirla cuatro siglos más tarde. Y muchos más, que me han nutrido y me nutren todavía.
Aprendí mucho más leyendo esos relatos que en todos los ensayos de economía o ciencias políticas. Leyéndolos aprendí a pensar sin límites. A buscar caminos de luz y caminos oscuros en lugares inesperados. Descubrí también que la mejor manera de evitar lo peor es prepararse para ello. Y amar.
Hasta los videojuegos tienen mucho para enseñarnos. Como por ejemplo World of Warcraft, que un bug transformó durante una semana en un foco de pandemia incontrolable, una pandemia tan compleja, por más que estuviera limitada dentro del espacio de un videojuego, que nadie fue capaz de predecir su evolución. Hasta que sus creadores se resignaron a reiniciar por completo los servidores del juego para concluir con ella.
El problema es que ni ante la pandemia actual ni ante las amenazas futuras –previsibles o imprevisibles– podremos desenchufar y reiniciar a la humanidad. Tendremos que arreglárnoslas con la humanidad tal como existe. Y esperar que se vuelva más sabia, más justa y más libre. Y que se preocupe por fin por la suerte de las próximas generaciones.
Para eso habrá que empezar previendo lo peor de lo que nos espera. Para prepararnos y evitarlo.
Las pandemias futuras
En primer lugar, nadie sabe todavía cómo evolucionará la pandemia actual. Todo depende de la eficacia de las medidas de desconfinamiento, de la elaboración y distribución de una vacuna y de las eventuales mutaciones del virus. Todo hace pensar que una segunda ola es posible, y que habrá que prepararse para organizar, a intervalos aleatorios, nuevos confinamientos cuando la cantidad de gente en terapia intensiva supere cierto nivel.
Cada nuevo confinamiento será un nuevo shock económico, social y político que le agregará nuevas desgracias a la tragedia actual. Al personal hospitalario –ya agotado y diezmado (en el sentido literal de la palabra) por la pandemia, que enfrentó con tanto coraje, sacrificio y capacidades–, cada vez le costará más resistir ante el eterno retorno de la misma batalla. Y nuestras desgastadas democracias aceptarán aún más velozmente ir convirtiéndose en dictaduras, en donde la exigencia de vigilancia impondrá todas las leyes, con medios de comunicación mucho más preocupados por generar escándalos que por decir la verdad, salvo honrosas excepciones.
Hasta que esos mismos medios terminen siendo amordazados por las dictaduras que habrán ayudado a crear. Más allá de la presente, otras pandemias resultan posibles.
Incluso probables. En fechas imprevisibles. Y sería criminal prepararnos para las próximas tan mal como nos preparamos para esta.
Por empezar, la aparición de otra variante del virus h5n1 resulta casi inexorable. Una vez más debería originarse en China, si siguen vendiendo en los mercados animales vivos sin tomar en cuenta los microbios que pueden transmitir.
Como vimos al comienzo de este libro, fue lo que pasó en 1969 con la pandemia de gripe h3n2, que vino del cerdo, y en 2013 con la del virus h7n9, proveniente de los pájaros. Y con la de hoy día, probablemente.
Sin embargo, podríamos esperar que la crisis actual provoque cambios de costumbres en los grandes criaderos de animales, en Asia y en Europa, y nos obligue a vigilar más las enfermedades nacientes. Para eso tendríamos que decidirnos a instaurar una norma jurídica mundial y garantizar los recursos para hacerla respetar.
Ya existen normas como esa contra otras amenazas, pero solo resultan realmente eficaces cuando cuentan con medios de control planetarios. Y eso solo sucede en el caso de la amenaza de proliferación de armas nucleares y químicas.
Gran parte de la humanidad se encuentra también desguarnecida ante un eventual regreso del cólera, una enfermedad muy contagiosa tanto a través del entorno (el agua) como del contacto interpersonal. Nadie está realmente preparado para algo así.
También estamos expuestos a la aparición de un microorganismo letal en algún vegetal comestible. El consumo de alimentos infectados con microorganismos patógenos puede provocar más de 200 enfermedades. Seiscientos millones de personas por año se enferman después de haber consumido alimentos contaminados, y 420.000 terminan muriendo.
En 2011, la violenta aparición de una epidemia relacionada con la contaminación de productos vegetales en Francia y Alemania afectó a más de 3.500 personas. Durante los últimos diez años, hubo también incidentes de contaminación de productos vegetales en Inglaterra y Estados Unidos.
Otros incidentes del mismo tipo pero mucho más masivos pueden llegar a ser posibles. En este caso también, para evitarlos harían falta normas jurídicas mundiales que volvieran obligatoria una higiene infalible de los campos, las huertas y los sistemas de transporte, almacenamiento, conservación, preparación y venta. Sin olvidar los recursos para hacer respetar esas normas.
También podemos imaginar algún acto de bioterrorismo a través del cual terroristas, criminales o dementes esparcirían voluntariamente un microbio o un virus. Los agentes patógenos considerados como más peligrosos y probables son el ántrax, el botulismo, la viruela y los virus de fiebres hemorrágicas.
Si un acto semejante se cometiera sin ninguna reivindicación inmediata por parte de los perpetradores, la epidemia tendría tiempo de propagarse por los aeropuertos y los medios de transporte, volviendo casi imposible una reacción preventiva.
Esta posibilidad no puede descartarse: luego del derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), algunos stocks de microbios pueden haber caído en manos de grupos terroristas. Y agentes patógenos de este tipo no son tan difíciles de fabricar. En previsión de este tipo de ataques, muchos países -entre ellos Estados Unidos- crearon métodos de detección específicos y sistemas de alerta temprana.
Si bien existe un tratado internacional (la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, que cuenta actualmente con 180 estados partes) que prohíbe esas armas, no prevé ningún régimen de verificación del resto de sus disposiciones. Vale decir que es completamente inútil.
Finalmente, los ataques cibernéticos, que pueden destruir nuestras economías, constituyen algunas de las principales amenazas para el futuro. También pueden atacar directamente a los humanos, cada vez más conectados, no solo por medio de los marcapasos, sino asimismo a través de muchas otras prótesis por venir (implantes, baterías y nanorobots que regulan el flujo sanguíneo). Esas prótesis siguen desarrollándose: la compañía Cyberkinetics, al igual que muchas otras empresas, trabaja en un sistema de implantes neuronales cuyas señales podrían ser decodificadas en tiempo real. Intel planea comercializar muy pronto microchips cerebrales capaces de controlar computadoras sin teclado ni mouse.
Ya ha habido experimentos de ataques contra esas prótesis digitales: en 2010, el doctor británico Mark Gasson atacó voluntariamente un chip de identificación por radiofrecuencia (rfid, por su sigla en inglés) injertado en su mano izquierda.
Un terrorista o un agente secreto podrían vaciar a distancia las pilas de un marcapasos o enviarle una descarga mortal. También se podría piratear neuroestimuladores implantados en el cerebro de pacientes con Parkinson o epilepsia —u otras enfermedades futuras—; o desviar implantes corporales de su función original y usarlos, por ejemplo, para inyectar hormonas con efectos devastadores. Y muchas locuras más (...).
La pandemia oscura
Ante todo esto, podemos temer una última pandemia: una ola política oscura en la que, en medio de un ambiente de fin del mundo, se impusieran dictaduras que preconizaran abiertamente la xenofobia y el absolutismo. Contra toda evidencia, los partidarios de estos regímenes sostendrían que las democracias no fueron capaces de resolver las criis anteriores;
que el cierre de las fronteras es necesario; que los extranjeros -sean quienes sean- representan una amenaza; que hay que producir todo uno mismo y no contar con nadie más; que hay que protegerse contra todos los que se señalen como enemigos, sean internos o externos. Querrán una sociedad donde se vigile a todo el mundo bajo todos los aspectos, donde se sepa todo sobre la salud y los comportamientos de cada habitante. Una sociedad que desprecie la democracia, en la que los medios sean solo sitios de distracción y propaganda del poder.
Esto ya existe en muchos países y se extendería a otros más en caso de nuevas pandemias. En muchos lugares, esto será aceptado, y por mucha gente: pues la pandemia nos impulsa a desconfiar de los demás y a aceptar ser vigilados para que los demás lo sean también. Porque el miedo siempre nos impulsa a priorizar la seguridad por sobre la libertad.
Y también porque el distanciamiento y el tapabocas nos llevan a deshumanizar al otro, lo que puede volvernos indiferentes a lo que le suceda…
Estas amenazas no son irreales. Hemos visto que la democracia ya está siendo cuestionada, incluso en muchos países europeos. Percibimos su fragilidad y nos damos cuenta de que, bajo su forma actual, no está a la altura de los desafíos del mundo.
Al igual que la temperatura aumenta de manera lenta sin que nos demos cuenta, el totalitarismo avanzará continuamente, a veces sin dictador, sin cambio de régimen, sin ninguna proclama en especial, fomentado por políticos que seguirán creyéndose demócratas y ya no lo serán. Estos políticos estarán a las órdenes de grupos de interés que en un primer tiempo mantendrán cierta discreción. Descubriremos entonces una nueva forma de dictadura que seguirá llamándose democracia y a la que nadie, o casi nadie, le discutirá su derecho a denominarse así. Lo que también llamamos hoy, con demasiada liviandad, “democratura”.
Aún peor: puede surgir el deseo de acabar con la especie humana, pues esta le habría hecho ya demasiado daño a la naturaleza. Algo parecido a lo que pasó en World of Warcraft, donde algunos jugadores disfrutaron contagiando a otros para ver qué pasaba. O como un enfermo terminal que elegiría suicidarse para no padecer demasiado su propia muerte. (…)
No solo estamos confinados debido a la pandemia. Estamos confinados por la pandemia. No solo nos encierra en un lugar; nos encierra mentalmente. Pensar lo que vendrá después es pensar de manera amplia, pensar en la vida y la condición humana. Pensar realmente lo que queremos hacer de nuestra vida, ese bien tan escaso, tan breve, tan frágil, tan lleno de sorpresas.
Y pensar en la vida de los demás, de la humanidad y de todos los seres vivos.
Pensar, pero no paralizados por el temor a morir, sino llevados por la exaltación de vivir. De vivir cada instante, con alegría. Con la sonrisa de ese condenado a muerte que somos todos.
Con agradecimiento hacia aquellos que vuelven posible el futuro y con la voluntad de crear un mundo en el que estemos tan preparados para estas catástrofes que no debamos preocuparnos por ellas, ni antes, ni durante. Para nosotros. Para nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Tantas cosas hermosas y emocionantes los esperan, si hoy empezamos a cuidarlos.
☛ Título. La economía de la vida
☛ Autor. Jacques Attali
☛ Editorial. Libros del Zorzal
Datos sobre el autor
Jacques Attali es un economista, político, ensayista y consultor francés.
Doctor en Ciencias Económicas, en 1980 fundó la ONG Acción Internacional contra el Hambre.
Fue el primer presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, entre 1991 y 1993, creado para ayudar a los países del centro y este de Europa y la antigua Unión Soviética en su transición a la economía de mercado.