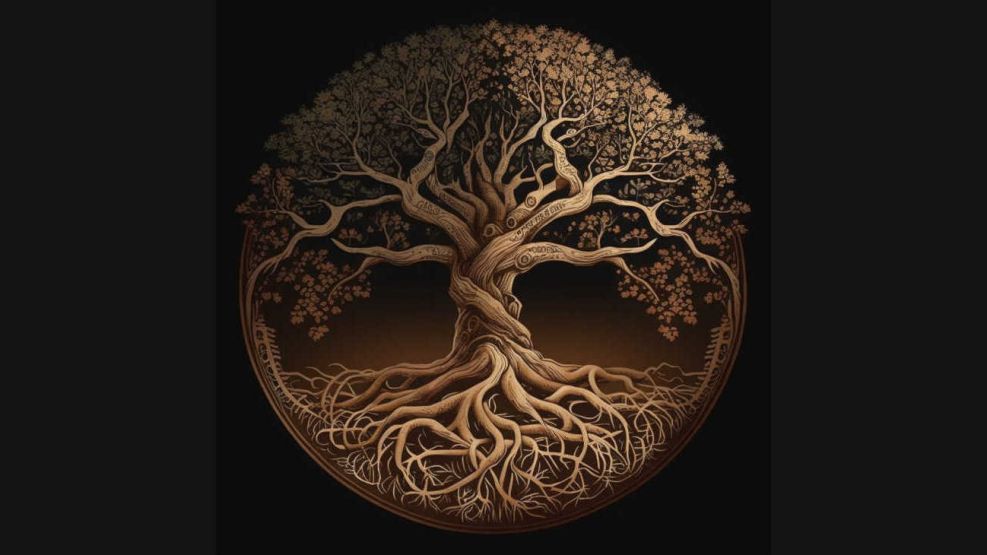Partamos de una base, la de que una sociedad comunista es superior a una sociedad capitalista, y esta aclaración tempranera es para que nadie piense que se le pretenderá vender gato por liebre. Al contrario, se le venderá liebre por liebre y gato por gato, y cada quien sabrá cuál es el gato y cuál es la liebre.
Una propugna la igualdad, otra postula la desigualdad; una, sin ser religión, la comunión; la otra, siendo una confesión, la confrontación. “Vender” tampoco es la palabra adecuada, sea el gato o la liebre, ya que de por sí resulta una palabra repugnante: venden los comerciantes, venden los políticos, venden los traidores. Hay palabras repugnantes y, hoy por hoy, hasta inflación de ellas, empezando por “inflación”, la superestrella, y otras son “oferta” y “demanda”, “cotización”, “precio”, “negociado”, “coima”, “usura”, “remarcación”, “mercado”, todas hijas, naturales o putativas, de la más repugnante de todas, “economía”, y su patógeno, el “economista”.
Hay una inflación de economistas, los vomitan las pantallas, los medios, las redes sociales, mangas de langostas que arrasan todos los cultivos con la voracidad de sus parámetros, estadísticas, pronósticos, empezando por el que desfonda los bolsillos y siguiendo por el que destruye la cultura e instaura la dictadura de lo económico, haciendo creer que por ahí pasa la vida, cuando lo único que pasa son las dos grandes falacias del discurso en uso: libertad y democracia, palabrejas vaciadas de sentido.
La devastación está patente, simbolizada por las heces que los economistas siembran en el camino. Es, no obstante, preciso realizar un deslinde, porque una sociedad comunista, si bien se asienta sobre la economía, hace que la economía no exista, pues es la base sobre la que reposa toda su estructura, y uno, cuando habita una casa, no vive pendiente de sus cimientos, sino, sencillamente, habita en ella.
La economía, en una sociedad comunista, no representa un conflicto, sino una conjunción de intereses a la que todos contribuyen y que contribuye desde allí a que todos se desarrollen en un contexto de equidad, sin los acosos del sustento y el techo.
“Tenemos hambre!” gritaban en la primera huelga obrera de la historia
En el comunismo hay mucho de humildad religiosa, como en el capitalismo hay mucho de soberbia mundana, pero el comunismo no se estanca en la inacción de un Dios, sino que se activa por el trabajo humano. Hasta ahora nunca hubo una sociedad comunista, sino ensayos, intentos, y es posible que jamás la haya, porque para construir una sociedad así debería existir una especie capaz de producirla y, en apariencia, no la hay.
Las que más se aproximaron son la de hormigas y la de abejas, una con la fertilización de los suelos y polinización de las flores; otra, con la elaboración de la miel, pero, por las limitaciones propias de su naturaleza, no pudieron elevarse a instancias superiores. Sus antenitas no les alcanzan, y la especie cuyos sensores estarían capacitados para hacerlo, sólo lo alcanzó en determinados ejemplares, caso artistas y similares, pero el resto nunca evolucionó más allá del primate, con la desventaja, frente a los primates, de que éstos no tuvieron la necesidad de crear un Dios o dioses para que los protejiera de la muerte y lo desconocido o de lo conocido inmanejable, como el rayo, de ahí desencajadas expresiones como “¡Santa Bárbara bendita!”. Con su provisión diaria de plátanos, a los primates les bastó, sin recurrir a hostias ni sacramentos, rezos sobre alfombritas, cabezazos contra un muro o levitaciones en tela anaranjada.
Una sociedad comunista, decíamos, es superior a una sociedad capitalista por la simple razón de que propugna el altruismo, la solidaridad y el bien común en contraposición a la que postula el lucro, la competencia y el consumo. El consumo es la forma refinada de la estupidez, potenciada al extremo por la publicidad, que es su herramienta más sofisticada, si bien elemental, porque sólo en una sociedad de infradotados puede existir la publicidad, como entre piratas, delincuentes y tarados existen los tatuajes. Ya el Principito lo advertía: “Lo esencial es invisible a los ojos”.
Todo son modas y la idiotez es inherente a ellas. Se aprecia en el vestuario y los peinados de otras épocas, revisitadas en estampas, fotos o películas, y es imposible no soltar la risa, como también hará reír ésta, vuelta antigua y ridícula, pese a que sus coetáneos la creen incomparable, a la par que se presuponen inmortales gracias a las cremas humectantes, los complejos polivitamínicos y tanto ejercicio que se hace.
Cada generación se siente única, novísima, vuelve a inventar la pólvora, pese a que, Eclesiastés mediante, “no hay nada nuevo bajo el sol”. También Cesare Pavese acuñó una frase memorable: “Los problemas que agitan a una generación se extinguen para la generación sucesiva no porque hayan sido resueltos sino porque el interés general los deroga”. Memorable, lúcida y terrible. Es un tembladeral el mundo, lo ha sido siempre, por momentos para mejor, la mayoría para peor. Un devenir de épocas que no se asientan en valores, sino en usos y costumbres.
Hoy, mostrar el culo o una teta o bíceps trabajados equivale a enunciar un pensamiento. Lo que Descartes, por ejemplo, en el siglo diecisiete, formuló así: “Pienso, luego existo”, o Heráclito en el quinto antes de nuestra era: “Nadie se baña dos veces en el mismo río”, hoy lo resuelven dos nalgas o dos pechos.
No hablamos, claro, de calidad de pensamiento, sino del modo de expresarlo. Sí, es un hilo muy fino, como se ve, lo que mantiene viva la prosecución de esto llamado humano y el más mínimo filo amenaza cortarlo, como se podría cortar, a seis mil metros de altura bajo la nieve y la ventisca, el cordel de un escalador en la pared vertical de una montaña.
Ni hablar de la grisura cultural imperante, época vacua, estéril, impotente, cuyo único chisporroteo colorido está en la tecnología y en la ciencia, y lo más cercano a lo que podría ser un pensamiento pasa por la blenorrag... perdón, la verborragia de los economistas.
Capitalismo o comunismo
A la manera de loros o religiones reveladas, se repiten tonterías mayúsculas, como ésa de que “el capitalismo demostró ser lo más eficaz para el desarrollo”, se lo oyó hasta de boca de esa señora algo desbocada que nombra de tanto en tanto a Gramsci y cree ser de izquierda.
En este punto, sin embargo, digámoslo con todas las letras, la izquierda tampoco ayuda. Su lenguaje es previsible, aburrido, monocorde. No enamora, por verdades que diga. Perdió ese aura que lo caracterizó durante buena parte del siglo ido cuando, sin soslayar lo económico, de lo que hablaba era de sueños, anhelos, ilusiones, y no como como hoy, en que, pese a situarse en sus antípodas, va a la rastra del discurso dominante, hecho su furgón de cola, refutándolo, pero en el terreno que éste le propone. Y eso ¿a quién enamora?
Si no hay un porvenir, no hay en qué creer. Es un presente chato, por donde se lo mire, lleno de imperativos económicos, y nadie niega que un techo, el hambre, la pobreza, el trabajo, la angustia cotidiana urgen, pero inclusive en la urgencia es necesario un horizonte, lo necesitan hasta la llanura y el océano. Es un tema de lenguaje. Es la batalla cultural. Es “la madre de todas las batallas”, como repetía hasta el cansancio uno que ahorcaron, aunque la frase no deja de ser cierta.
Uno escucha, por caso, a ese muchacho que fue reciente candidato a un puesto relevante en las elecciones, seguramente alguien con buenas intenciones y que pone el cuerpo cuando debe ponerlo, lo escucha dirigiéndose a las masas, suponiendo que las masas lo estén escuchando, y hay que tener una gran predisposición de ánimo para que nos mueva un pelo, porque la impresión que da es la de un autómata hablándole a un bloque de granito.
Convengamos que no todos son Castro ni Guevara ni siquiera Perón y que tampoco su interlocutor es “el pueblo luminoso” o su hermanita gemela “la gente nunca se equivoca”, como fantaseó tanto la izquierda durante el siglo que pasó, hasta que no quedó ni el resplandor del sueño fantaseado, ni siquiera en su variante más oscura, estalinista.
Pero bueno, tampoco la humanidad de hoy difiere demasiado de lo que era la humanidad en la caverna, los terraplanistas ya estaban allí como los antivacunas ya estaban acá y no han hecho más que intercambiarse a través de los siglos como turistas en alquileres temporarios.
El pueblo luminoso, la gente que nunca se equivoca, la humanidad, en suma, ha demostrado a lo largo de la Historia que se equivoca fiero y su luminosidad no tiene sino ese tiznado con que el humo maquillaba a la horda reunida en torno de los leños llameantes en la cueva, temerosa del exterior e invocando a los dioses. Ese tiznado ancestral que es más o menos como un platinado de pelo hoy.
En este panorama, el lenguaje de la izquierda se volvió mecánico, árido, insufrible, no tiene ni el empaque de las telenovelas, por espurio o berreta que éste sea, aunque de vez en cuando algún baldazo de agua o un “gatito mimoso” le devuelven frescura, conatos de lirismo. Pedirle épica sería ya demasiado, que se vuelva ese río de la Ilíada saturado de sangre teucra por la espada de Aquiles enfebrecido por vengar a Patroclo y que el río se le rebela y empieza a perseguirlo. Tanto no, pero sí rabia, savia, un poco de magia, ésa con la que Sherezade mantenía en suspenso cada noche el brazo del sultán para que no lo pudiera descargar al día siguiente.
Eso es lo que el lenguaje de izquierda debería reabsorber para verter acá, en esta noche tenebrosa del mundo. Una de las voces granadas de la generación del cincuenta en la Argentina, Raúl Gustavo Aguirre, lo anticipó en un aforismo: “En las eras oscuras, cuido los soles que vendrán”.
El porvenir reclama del presente un lenguaje que lo ayude a venir o nunca llegará, así sea el lenguaje de los desesperados o el del español Ángel González: “Te llaman porvenir / porque no vienes nunca”, en un libro que, encima, tituló “Sin esperanza, con convencimiento”, para aventar toda duda. Rezuma escepticismo, sí, pero el lenguaje, aun en su escepticismo, siempre es sabio.
Murió Camilo, uno de los hijos del "Che" Guevara, dedicado a preservar el legado de su padre
Hubo un comandante guerrillero famoso, que además era médico y de economía sabía muchísimo, aunque sabía mucho más de futuro, que podía olvidarse de hablar de economía, pero jamás de portar en su mochila un libro de poemas. El de Neruda quizás, con la llegada de las Brigadas Internacionales a Madrid y esa “muerte española, más ácida y aguda que otras muertes”, o el de Vallejo, con su combatiente muerto al que un hombre intenta resucitar, y luego dos, tres, mil, un millón, todos los hombres de la Tierra, Vallejo incluso, suplicándole que deje de morir, “pero el cadáver ¡ay! seguía muriendo”, hasta que al fin, tanta palabra, tanto ruego, “emocionado, / incorporóse lentamente, / abrazó al primer hombre; echóse a andar”.
Hoy, si algo suena raquítico, es el lenguaje de la izquierda. No anda el “fantasma que recorre Europa” visto por Marx y Engels y registrado por Rafael Alberti no sólo por allí, agregó a “Europa, / el mundo”, y le puso una nota de color que horrorizó a más de uno: “Nosotros le llamamos camarada”.
Capital humano
“Inflación”, decíamos, es la palabra en boga, afecta todos los campos. No se sabe si, por las lluvias o por las salsas, hay, por ejemplo, esta inflación de cocineros, jamás vista, ya considerada plaga, y otra que, sin llegar a serlo, se volvió endémica, la de los panelistas. Hoy todo el mundo opina y, sobre todo, cocina, no es que antes no se cocinara, siempre se cocinó, pero, como hoy, nunca, en la intimidad, en la plaza, en la política, en restaurantes, pantallas, redes sociales.
“Si no cocinás, sos un boludo o una boluda”, es el eslogan. Gente pelando papas, aceitando sartenes, amasando pastas, hirviendo caracoles en cacerolas, con delantales, gorros, manoplas para horno y utensilios culinarios de toda índole, riendo mientras bate una crema, lagrimeando al descascarar una cebolla. ¡Ah!, pero qué manjares. Cocinar se volvió una religión, algo divino, infinitamente perfecto, creador del cielo y de la Tierra y de tanto programa de tevé. En este contexto de liviandad mental e insulsez intelectual en que se convirtió el mundo de hoy, la izquierda anda muy flaca de votos y medio perdida de porvenir, y no es como con las modelos, que cuanto más flaca mejor, sino todo lo contrario, porque tampoco es que ande gorda de otras cosas, lo cual compensaría.
Necesita recuperar el peso que perdió, mucho por errores propios, no poco por condicionamientos ajenos, y está lo otro, que debería darse por descontado: que no se pasa de un mundo viejo a un mundo nuevo de la noche a la mañana, es más, tal vez nunca se pase o se pase de uno viejo a uno más viejo aún, que en eso andamos, y, puesta bajo la lámpara, la de Homo sapiens es una especie poco luminosa, por no decir, más bien oscura, mientras “un corso de tatuados con piercings / junto a un chef nos baila alrededor”, actualizaría Ferrer el tango que firmó con Piazzolla. “¡Bailá! ¡Vení! ¡Volá!”, insistiría. Para añadir: “la época invita”.
Sí, son décadas de mucha confusión, en todos los aspectos. Acaba de manifestarse un escritor, Hernán Casciari, sobre el “tiempo que se pierde en leer un libro”. Suena a oxímoron, lo de un escritor que escribe libros para que sus libros no se lean y se suplanten por imágenes. ¿En qué cabeza (de escritor) cabe? Una imagen ahorraría mil palabras, un millón, cuantas sean para la descripción de un personaje –él tira unas veinticinco páginas–, cuando, ¡plap!, unos fotos analógicas o electrónicas y listo el pollo, si es que la historia tiene que ver con pollos, al espiedo o al horno.
Pero la literatura no es descripción, tampoco son historias. Es lenguaje. ¿Qué imagen podría suplantar, llegado el caso, a la palabra “Dios”? Ni mil imágenes, es decir, ni mil de esos dibujitos toscos de quienes dibujan estampitas o sublimes de quienes pintan cuadros. El propio cristianismo tuvo que inventarle un hijo al Dios para que la palabra tuviera rostro, el del humano Cristo, y los líos por la paternidad con el esposo de María, José, que se resuelvan en la Biblia o en los tribunales de familia.
Creerlo o no creerlo corre por cuenta de cada uno, pero ésa es otra historia, de la que Casciari podría escribir un libro, aunque recomendaría ver la película. No se puede negar que mucha literatura cuenta historias, sobre todo en su soporte siglo diecinueve, pero lo que importa de la literatura, reiteramos, es su lenguaje. El lenguaje estructura el pensamiento y el pensamiento lo devuelve en palabras y las palabras reinterpretan el mundo.
Esa tan humana inteligencia artificial
¿Qué imagen visual podría reemplazar la catarata de imágenes que se forman en la cabeza del lector cuando, en la línea final de El Sur, Borges escribe: “Dahlmann empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura”? A esa llanura física y metafísica. Una multiplicidad que, encima, no es la misma en todos los lectores, sino la íntima y personal de cada lector, asociada a sus vivencias y resonancias interiores. Otro ejemplo borgeano, en su Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, cuando, en el confuso pajonal, las palabras se entreveran a esa hora incierta en que no se distingue quién es Cruz, quién es Fierro, cuál es la partida, los violentos cuchillos, las acometidas a caballo, la desprolija barba o la tupida melena, ese instante supremo en que el lenguaje sabe lo que no sabe y empieza a saber Cruz, que “cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es”.
Las palabras abren un mundo interno que las imágenes, siempre exteriores, cierran, sin lugar a la revelación. Con todo lo elocuente que es Huston y un estupendo Gregory Peck en la piel de Ahab y hasta Ray Bradbury poniendo la firma en el guion, la Moby Dick cinematográfica no se puede igualar a la Moby Dick de Melville, no porque éste haya sido su gestor y aquél, su recreador, sino porque lo de Huston son imágenes y lo de Melville son palabras.
De la fílmica, no se puede más que estar ahí, viéndola; de la escrita, se está ahí, aquí y en todas partes, viendo hasta lo invisible. El tiempo que se “pierde” en leer es el tiempo que se gana en pensar y he ahí la trampa en la que caen quienes confunden el tiempo objetivo con el tiempo subjetivo, creyendo que es el mismo.
Vaya a saber, volviendo a la definición, si no se trató de un error denominar “Homo sapiens” a esta especie que domina el planeta, al menos frente a amebas y cerdos, y no sólo un error, sino dos, el de Homo sapiens sapiens, por si con uno no bastara. Lo que vendría a ser Milei más Marine Le Pen o Trump más Bolsonaro, por citar dos yuntas que, a vuelta de época, nadie recordará. Ni a la época.
Capital humano, un oxímoron
Otra de las facetas novedosas hoy aquí, en la Argentina, es que venga a instaurarse un superministerio al que se llama, de manera pomposa, Ministerio de Capital Humano.
A confesión de parte, relevo de pruebas. ¿En qué grado de beodez o delirio un “capital” puede ser “humano”? Es una gracia de bufón de palacio. Ni a Dalí y Breton juntos se les hubiera ocurrido tamaño disparate e Inodoro Pereyra el Renegáu hubiese dicho, sin vueltas, “flor de pedo”. De atenernos a la que limpia, fija y da esplendor, “oxímoron” es el “recurso retórico consistente en combinar dos palabras o expresiones de significado opuesto”, es decir, algo con lo que se divertiría Dolina en cualquiera de sus noches radiales, como lo supo hacer más de una vez recurriendo al ejemplo por antonomasia, el de “inteligencia militar”, aunque no le iría en zaga el de “pueblo luminoso”.
En tren de darle un nombre, no el de Tren de las Nubes, que es un tren serio, debería llamarse Ministerio del Oxímoron, que hasta ahora, digamos, tenía rango de subsecretaría, la Subsecretaría del Oxímoron, de suponer que a alguien como Dolina o Fontanarrosa o Caloi o Quino se le hubiese cruzado la humorada, aunque Fontanarrosa sabía por demás qué es el humor: "El humor no debe ser risa. Sí, sonrisa. Y, de ser posible, llanto amargo".
El Ministerio de Capital Humano es la prueba fehaciente del estado enajenado de la sociedad contemporánea. La RAE debería incorporar a su Diccionario panhispánico de barbaridades esta expresión de “capital humano” y agregarlo como ejemplo, en su tradicional “Diccionario de la lengua española”, a la entrada “oxímoron”, indicando en bastardilla su procedencia mediante la abreviatura “Fren.” (Frenología).
Acaso no venga mal recordar a Octavio Paz, que, aunque de rojo tuviera sólo una campera, si es que la tuvo, su lenguaje fue siempre el de un poeta y los poetas, en prosa o verso, suelen decir cosas trascendentes, pues “toda poesía es hostil al capitalismo”, aclaró Gelman en su “Cólera buey” por boca de John Wendell.
Paz, en su Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, refiriéndose a la célebre monja, escribe: “Es claro que hay una relación entre la vida y la obra de un escritor, pero esa relación nunca es simple. La vida no explica enteramente la obra y la obra tampoco explica la vida. Entre una y otra hay una zona vacía, una hendedura. Hay algo que está en la obra y que no está en la vida del autor; ese algo es lo que se llama creación o invención artística y literaria. El poeta, el escritor, es el olmo que sí da peras”.
Lo que Sherezade sabía y lo ponía noche a noche en acción. ¿Por qué no extrapolarlo a la izquierda en esta noche mil dos, mil tres, mil cuatro y cuantas duren tan cerradas del mundo, a ver si el árbol se sacude otra vez y vuelve a dar frutos? No lo dice un fruticultor, lo dice un descreído que sólo cree en el arte y en los caballos de carrera. Y lo dijo Blas de Otero: “Me queda la palabra”.