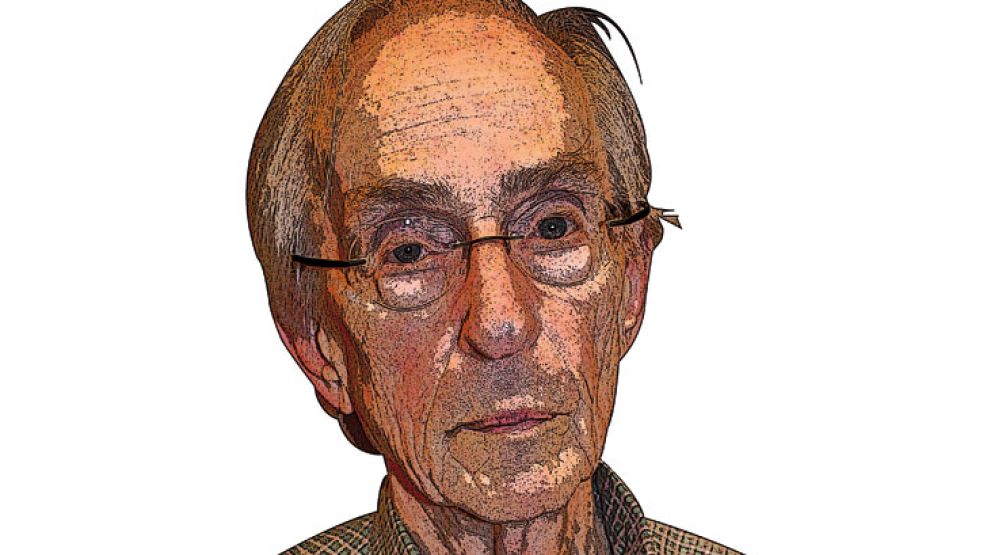Aunque cueste trabajo creerlo, hubo un tiempo no lejano cuando el hecho de fumar marihuana constituía no sólo un delito –cosa que sigue sucediendo en buena parte del planeta– sino un estigma de clase y hasta de salud pública, ocasionando algunas de las prácticas distintivas más nocivas de la especie: la segregación y el rechazo, circunstancias que han servido como pretexto para esgrimir nefastos intereses políticos.
Hoy día, cuando en países como Uruguay la producción y el consumo son legales –para no hablar de buena parte de los estados de la Unión Americana, donde uno puede recibir la marihuana incluso con dealers en patines– revisar la prehistoria del consumo de marihuana podría ser un anacronismo, si no fuera porque el autor de Como fumar marihuana y tener un buen viaje es el sociólogo y músico Howard Becker (1928), un investigador dedicado con temperamento de rock star.
Paralelo a su faceta como sociólogo –es uno de los exponentes principales de la llamada Escuela de Chicago–, Becker desarrolló una carrera como pianista de jazz, lo que le permitió tener acercamientos con el mundo de arte desde una perspectiva empírica que podría tildarse de tropical, sobre todo si se contrapone al mundo generalmente esclerótico de las universidades. En fechas recientes, Siglo XXI ha publicado algunos de los títulos principales de su vasta bibliografía, entre los que sobresalen Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales (2009); Outsiders. Hacia una sociología de la desviación (2009); El jazz en acción. La dinámica de los músicos sobre el escenario (2015) y recientemente el fascinante Mozart, el asesinato y los límites del sentido común, cuyo título cumple y excede lo que promete.
En ocasión del opúsculo referido, publicado originalmente en 1953, PERFIL dialogó con el autor.
—Desde hace tiempo, la editorial Siglo XXI se encuentra traduciendo y publicando buena parte de sus libros en español, aquilatando una de las obras más originales en el campo de la sociología de la cultura. En ese sentido, ¿cuál es su relación con la traducción escrita de su trabajo? ¿Está pendiente del proceso de traducción de sus libros?
—Cuando la traducción se lleva a cabo en una lengua con la que estoy familiarizado –que significa concretamente el francés y el portugués– leo con mucho cuidado y hasta puedo hacer algunas sugerencias. El español es accesible para mí –puedo entenderlo con claridad– pero no tan bien como para tener una base razonable para realizar críticas o sugerir algunos cambios. Las traducciones hechas por Siglo XXI me parecen sensibles y precisas.
—Desde la historia de la sociología de la cultura, buena parte de su trabajo ha sido considerada parte de sociología de la desviación, ¿se siente cómodo con esa etiqueta? ¿La reivindica?
—Yo no me pienso a mí mismo como un sociólogo de la desviación. Es justo al revés. Creo que los fenómenos considerados como “desviados” son parte de la vida social, no algo extraño o diferente. Mi enfoque básico hacia la “desviación” ha sido comprender los juicios que un grupo de gente hace sobre las actividades de otro grupo de gente. El famoso “nosotros pensamos que lo que usted está haciendo es malo de alguna manera y por eso utilizamos una palabra al respecto que sería una versión más general del término desviación”. Así, se considera que lo que hace el otro no es correcto o normal y se muestra esa “anormalidad” a los otros. Por ese camino fácilmente se llega a realizar juicios negativos, del tipo “lo que está haciendo es una locura”, “inmoral” o “criminal”. Por ello, hablar de desviación como parte de la sociología significa no tanto mirar en el comportamiento que se considera desviado, sino más bien la intención de la persona que usa la palabra como una agresión y que otros aceptarán debido a la etiqueta. Es por eso que el concepto ha sido llamado algunas veces “teoría del etiquetado”, porque se centra en cómo se juzga determinado comportamiento y responde más bien al por qué de la persona que lo realiza.
—¿Fue usted amigo o sólo colega de Ervin Goffman?
—Erving Goffman y yo fuimos estudiantes graduados de la Universidad de Chicago, colegas, sí, pero también amigos. Eramos vecinos en Chicago y con frecuencia paseábamos juntos a nuestros bebés, que eran de la misma edad. Cuando se dormían, hablábamos de sociología. Empero, he vivido una vida muy distinta a la de Erving, porque durante los años que estudiaba Sociología también tocaba el piano, por las noches, con pequeños grupos –tres, cuatro personas– en bares y otras partes de la ciudad. Pasé mucho menos tiempo en la universidad que otros estudiantes y con seguridad mucho menos que Erving, quien era, podría decirse, un hombre de la comunidad universitaria, mientras yo era más bien un músico que un académico; de hecho, yo no intenté realizar una carrera en Sociología hasta 1951, cuando obtuve el doctorado y me dije a mí mismo “bien, o voy a ser el pianista mejor preparado de la calle 63 o tendré que tomarme más en serio la Sociología”.
—Acaso su vida como pianista le haya permitido una mayor comprensión del fenómeno artístico, por eso le pregunto: ¿es posible analizar a través del método sociológico la fascinación sensible que produce la música y sus atmósferas? ¿No hay nada vedado para la mirada del sociólogo?
—No, nada está a salvo de la mirada del sociólogo. Todo lo que verdaderamente significa, cuando se lo mira sociológicamente (o al menos cuando yo lo miro de esa manera) es algo que vemos que la gente hace junta. Así que, efectivamente, yo estoy tocando el piano y tú puedes imaginar, si gustas, que se trata sólo de mí comunicando la esencia de las emociones que suscita la música o algo romántico por el estilo. En realidad, incluso si estoy sentado solo en el escenario, estoy colaborando con muchas otras personas: el tipo que afina el piano para que suene como lo hace; el dueño del bar en el que estoy tocando y que me paga para hacerlo y así no tener que realizar otro trabajo; la gente que viene por un trago y socializa y compra bebidas para que el dueño me pague o la policía que el dueño soborna para poder venderles whisky malo y hacer más dinero. Pero también estoy colaborando con todos los compositores que escribieron las canciones que proporcionan la bases de mis improvisaciones y con el baterista y el saxofonista con los que estoy tocando. Y así por el estilo. Cada práctica artística y cada obra de arte se encuentra en el centro de una red de cooperación que proporciona todas las cosas que son necesarias para que el trabajo exista como tal. Por supuesto, la lista que acabo de dar es sólo el comienzo de quien está involucrado. Existen también el público, el sindicato que nos protege –apenas– de ser explotados, la gente que hizo los instrumentos con los que tocamos y así sucesivamente. Es una lista muy larga. Invito a los lectores a pensar en la lista similar de personas cuya colaboración hace posible para los poetas crear poemas, a los dramaturgos producir obras de teatro, los pintores exhibir sus pinturas en museos, etcétera.
—¿Por qué cree usted que la presencia de la sociología es siempre tan incómoda para analizar la actividad artística?
—Si entiendo su pregunta, creo que las personas prefieren con frecuencia, por una gran cantidad de razones, dotar al arte con algún tipo de poderes mágicos, pensando que se trata de algo “casi divino” por oposición a la “vida ordinaria”. Sin embargo, esta clase de romanticismo no puede sobrevivir a la inspección de las personas que conocen la realización de las obras de arte íntimamente. Hacer arte, ya sea creando obras en papel o transformando esas marcas en sonidos o en acciones, es trabajo, y ese trabajo es siempre hecho por alguien. Las obras de arte no brotan de la vida interior de una persona sin una gran cantidad de trabajo realizado. Ignorar ese proceso de trabajo es ser indulgente con uno mismo respecto de una fantasía.
—El libro que ahora se publica en Argentina, “Como fumar marihuana y tener un buen viaje” –cuyo título tiene un sentido distinto del original en inglés– fue publicado en 1953, directamente en otro planeta, o en todo caso, en un contexto y una sociedad que ya no existen. ¿Cree usted que el texto aún puede servir para comprender algunos problemas relacionados con el uso de drogas en el presente, cuando en buena parte del mundo el consumo de marihuana ha sido flexibilizado? En Uruguay por ejemplo está legalizada su producción y comercialización; en México, la tenencia, y en Argentina existe una fuerte cultura del autocultivo, por pensar en tres circunstancias de América latina.
—El estudio consignado en este pequeño libro es muy limitado. Trata de responder una sola pregunta: ¿cómo una persona que nunca probó marihuana puede tener la experiencia de estar colocado? ¿Se trata apenas de una respuesta fisiológica? La marihuana es interesante a este respecto debido a que los efectos físicos son mínimos –en realidad no es mucho lo que le pasa al cuerpo y a la mente fisiológicamente– y por ello poco es lo que pueden medir los científicos, puesto que el ritmo cardíaco no se altera y la presión arterial se mantiene. Todos los aspectos que los científicos miden usualmente cuando realizan el ensayo biológico muestran muy poca variación. No se presenta ninguno de los cambios sustantivos que conducen a la adicción de los opiáceos o incluso los cambios tan marcados en la experiencia psicológica cuando se consume alcohol. Por ello los primerizos suelen decepcionarse. Inhalan el humo como sus amigos más experimentados les indican y ellos no sienten nada inusual. Es hasta que otros les señalan que están comiendo su tercera hamburguesa cuando se dan cuenta de que, en efecto, ¡algo ha sucedido! A partir de este principio empiezan a percibir cambios más sutiles en su experiencia. Nunca es una respuesta fisiológica automática a la presencia de la droga. Cuando una persona se siente colocada es cuando aprende a distinguir los cambios sutiles que de otra forma podrían haberle pasado desapercibidos.
—¿Qué opinión le merece la circunstancia del tráfico de drogas en América Latina en relación con el consumo y las políticas al respecto implementadas por los Estados Unidos?
—Se trata de un conjunto de circunstancias muy diferentes y tiene poco que ver con la experiencia de estar drogado a la que yo me enfrenté: los economistas saben más al respecto. Sin embargo, y como aficionado, diría que a diferencia de otras plantas cuyas partes pueden producir efectos deseados –principalmente el opio de las amapolas y las hojas de coca, que no pueden ser fácilmente cultivadas en los Estados Unidos–, la planta de cannabis se puede cultivar fácilmente en una gran variedad de circunstancias agrícolas. Lo que me parece sorprendente es que la marihuana deba seguir siendo importada al país. Recuerdo de la niñez a amigos míos sembrando plantas por todos lados alrededor de Chicago, que por cierto no es una zona de clima tropical.
—¿Cuál es el lugar del análisis sociológico frente a los desoladores panoramas de violencia y corrupción emanados de las circunstancias del narcotráfico?
—Como dije en un principio, ahí donde haya gente haciendo cosas juntas, habrá siempre lugar para el análisis sociológico. No sé casi nada sobre el tráfico de estupefacientes y sus aspectos políticos y económicos. Lo poco que conozco proviene de un libro notable escrito por F.X. Dudouet, un politiste francés que analiza el rol de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas en el control del mercado de las drogas de una manera en que se preservan los beneficios de las grandes industrias farmacéuticas de los grandes países de Europa y América del Norte. Para el interesado, recomiendo Le grand deal de l’opium : Histoire du marché légal des drogues.
Uno de sus principales aportes a la investigación y difusión de su disciplina fue el hecho de escribir con amenidad, sencillez y claridad. ¿Cree que las drogas pueden ser aliadas para la búsqueda de una expresión más nítida y cordial en las ciencias sociales?
—Lo dudo. Aprendí a escribir de esa manera porque mi profesor, cuando escribía mi disertación, era Everett C. Hughes, ¡él me impidió escribir de otra manera! Creía e insistía en la claridad y la sencillez en vez de la prosa arcana y difícil que sofoca a la escritura académica.
—¿Experimentó usted con otras drogas ilegales de manera metódica?
—No. Tomé anfetaminas unas cuantas veces y lo único que hacían era ponerme a hablar demasiado, ¡y ya hablo mucho de por sí! Vi demasiados adictos a la heroína en la escena musical como para pensar que eso pueda ser una buena idea. Para cuando explotó el LSD y otras drogas psicodélicas salieron a la luz, yo sencillamente no estaba interesado.
—¿Considera pertinente –y, dado el caso, incluso obligatorio– experimentar con sustancias psicoactivas para ensanchar la metodología y el marco teórico de las ciencias sociales?
—No. Creo que es mucho más importante para las personas que quieren hacer ciencias sociales de verdad familiarizarse íntimamente con el mayor número de partes de su sociedad como les sea posible, evitando de esa manera la trampa de pasar demasiado tiempo en la atmósfera protegida de la universidad y otros ambientes similares: el mundo es mucho más interesante que esa esquina limitada.
—¿Ha sido posible en su caso conciliar la vocación de artista con su profesión de sociólogo?
—No sólo no ha sido difícil, sino fácil y nutritivo para mi trabajo sociológico. Siglo XXI ha publicado otro libro mío –Para hablar de la sociedad la sociología no basta– que reúne todas mis colaboraciones con artistas y organizaciones de arte. Aprendí mucho de artistas como Hans Haacke; de autores como los inventores del huypertext; del novelista Michael Joyce y recientemente de las colaboraciones con el poeta francés y artista conceptual Franck Liebovici. Un diálogo fecundo.