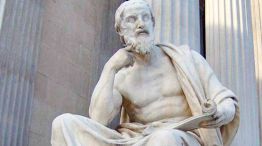Lo que está viviendo el periodismo argentino en estos días, con más opiniones temerarias y acusaciones sobre el accionar profesional de algunos de sus protagonistas que argumentos confiables (sin que esto implique la defensa de conductas cuestionables en algunos de los casos) no es nuevo ni original. La relación poco clara (a veces, lisa y llanamente cómplice) entre periodistas y algunas de sus fuentes ocultas, ha sido objeto de duras críticas en estas columnas del Defensor de los Lectores de PERFIL. Para sintetizarlas, vale ratificar la vigencia de un axioma en este oficio: cuanto más cerca está el periodista del poder, más lejos estará de la verdad; y otro: lo que un agente de inteligencia orgánico o suelto puede ofrecer a quien ejerce este oficio, es cuanto menos dudoso y muchas veces conlleva el riesgo de inducir a engaño con información contaminada. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su nombre en inglés), publicó en abril de 2015 un artículo de Tom Lowenthal (un especialista en la aplicación de tecnología para incidir sobre la opinión pública) titulado “La vigilancia obliga a los periodistas a pensar y actuar como espías”. En uno de sus párrafos, el autor afirma que: “éste es el mundo feliz del periodismo”, una humorada, tal vez, para detallar a continuación de qué manera influyen sobre el trabajo profesional los organismos vinculados a la inteligencia en buena parte del mundo. Las estructuras dedicadas al espionaje interno y externo (en verdad, en la Argentina está limitado fronteras adentro, pero tal parece que su violación es moneda corriente) se dedican no solo a alertar a los gobiernos sobre eventuales peligros (agresiones externas, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado trasnacional) sino a espiar las actividades de personajes de todo tipo (políticos, sindicalistas, sacerdotes, empresarios, funcionarios y sus familiares, periodistas, dirigentes sociales y un largo etcétera). En verdad, a los agentes de inteligencia vernáculos se les pueden pasar peligrosos fundamentalistas de todo tipo, pero no dejan sin investigar los detalles íntimos de un ciudadano, sus contactos y sus secretos personales.
De todas maneras, esa espuria relación entre algunos periodistas y sus fuentes non sanctas solo justifica una acción punitiva del Estado si deriva en delitos contemplados en la legislación penal. De otro modo, lo que se intenta es “matar al mensajero”, es decir apuntar sobre quien comunica y no sobre la veracidad de lo que comunica. Hace poco menos de un año, este ombudsman proponía a los lectores un paseo por la génesis de esa frase, recordando lo que hizo el rey de Armenia Tigranes II El Grande (95-45 AC) cuando un emisario le llevó la mala nueva de una derrota de sus tropas: mandó decapitarlo https://www.perfil.com/noticias/columnistas/matar-al-mensajero-no-es-el-camino-hacia-la-verdad.phtml).
Aquella columna concluía, en ese párrafo que citaba la historia de Tigranes: “Matar al mensajero equivale a denostar periodistas por el solo hecho de inquirir información, reclamar explicaciones, repreguntar, transmitir a la sociedad lo que sus dirigentes hacen, dejan de hacer u ocultan. Para quienes ejercen el poder o intentan obtenerlo (recuperarlo, en casos) es siempre mejor, más fácil y saludable atacar a quien transmite el mensaje que asumir su contenido y actuar en consecuencia. En casos extremos –como sucedió durante la dictadura 76-83– centenares de mensajeros-periodistas fueron blancos a torturar, matar, desaparecer u obligar al exilio”.
Así como no todo periodista es una persona impoluta, no todo periodista es el enemigo cuando pone al descubierto algo que no se quiere que se sepa. En verdad: la misión del buen profesional es ésta, y no transitar el oficio por pasillos oscuros.