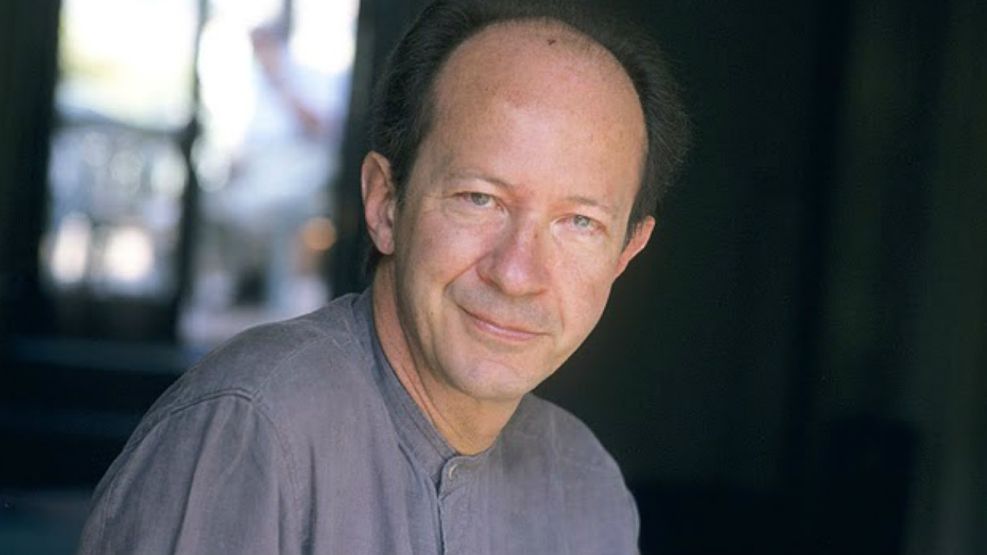En Creación y anarquía. La obra en la época de la religión capitalista, de Giorgio Agamben, recientemente publicado por Adriana Hidalgo, hay un par de páginas notables en torno a la forma de leer y de apropiarse de la tradición, en su caso filosófica, pero que bien podría ser traducido a la literatura. Escribe Agamben: “Se trata de percibir aquello que Feurbach llamaba la ‘capacidad de desarrollo’ contendida en la obra de los autores que amo. El elemento genuinamente filosófico contenido en una obra […] es su capacidad para ser desarrollada, algo que ha quedado –o ha sido intencionalmente abandonado– no dicho, y que debemos encontrar y recoger. ¿Por qué me fascina la búsqueda de ese elemento susceptible de ser desarrollado? Porque si se va hasta las últimas consecuencias de este principio metodológico, se llega fatalmente al punto en el que no es posible distinguir entre aquello que es nuestro y aquello que pertenece al autor que estamos leyendo”. El autor al que Agamben retoma es Deleuze, y es evidente el eco con el comienzo de Rizoma, de Deleuze y Guattari: “No llegar al punto de ya no decir yo, sino a ese punto en el que ya no tiene ninguna importancia decirlo o no decirlo. Ya no somos nosotros mismos”.
Avanzando entonces sobre Deleuze –en particular sobre la noción de “potencia”– Agamben escribe: “Contrariamente a un difundido equívoco, la maestría no es la perfección formal, sino justamente su contrario, la conservación de la potencia en el acto, la salvación de la imperfección en la forma perfecta”. Luego agrega: “De aquí la pertinencia de aquellas figuras de la creación tan frecuentes en Kafka, en las cuales el gran artista es definido precisamente por una absoluta incapacidad respecto de su arte”. Obviamente, piensa en los relatos sobre Josefina (“La cantante que no sabe cantar”) o el campeón mundial de natación que en realidad no sabe nadar. Es en esa falla, en esa imperfección que según Agamben (pero también según el Deleuze que escribe sobre Kafka como “literatura menor”) reside la potencia de una obra maestra. También piensa Agamben en Glenn Gould: “Si a cada pianista le pertenece necesariamente la potencia de tocar y la de no tocar, Glenn Gould es, sin embargo, solo aquel que puede no tocar y, dirigiendo su potencia no solo al acto sino a su impotencia misma, toca, por así decirlo, con su potencia de no tocar. Ante la capacidad, que simplemente niega y abandona la propia potencia de no tocar, y el talento, que solo puede tocar, la maestría conserva y ejerce en el acto no su potencia de tocar, sino la de no tocar”. Agamben gira luego en otra dirección, a una reflexión en torno a la pobreza, en discusión crítica con Heidegger. Más tarde llega a la noción del mando, del mandar en el arte y la cuestión de los performativos en la lengua. Son capítulos tal vez menos luminosos que los anteriores, en el que el método de Agamben, hecho de reflexiones etimológicas y violentos saltos temporales, pierde algo de impacto y se vuelve levemente arbitrario.
Retomando la idea de maestría como imperfección, si Agamben hubiera seguido por la vía francesa –de Deleuze a Blanchot e Yves Bonnefoy– seguramente se habría encontrado con Louis-René des Forêts, quien llevó esa sensibilidad más lejos que nadie en la narrativa de posguerra. La semana que viene volveremos sobre esa tradición.