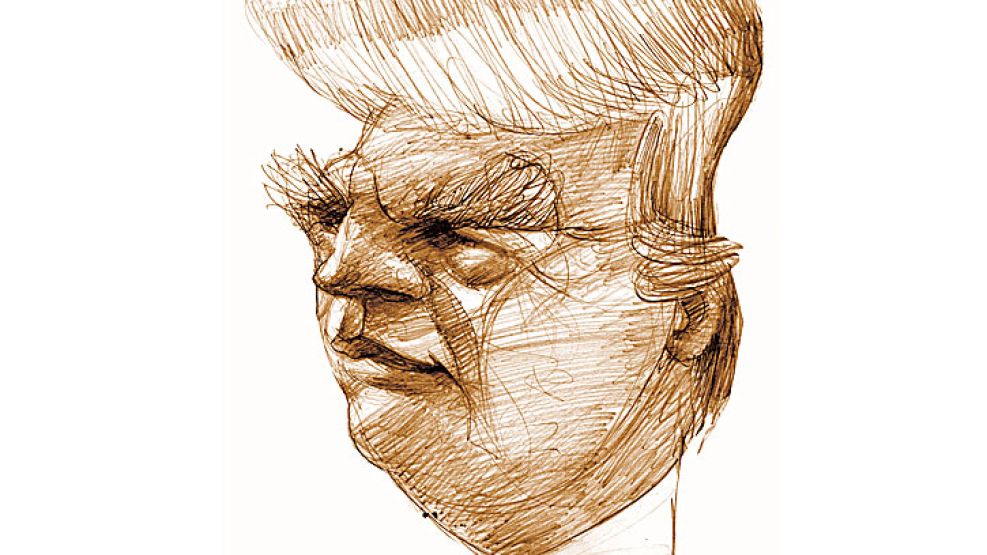La globalización seguramente no habrá de revertirse, pero ha ingresado en una nueva fase plagada de dudas y nuevos desafíos. Vivimos el año pasado una serie de coyunturas críticas que determinaron un nuevo rumbo para los asuntos internacionales: Brexit, los atentados terroristas y la crisis de los refugiados conmocionaron a Europa y la propia UE puede sucumbir si en Francia la ultraderecha se impone en las próximas elecciones. La elección de Trump impactó en todo el planeta y presenta desafíos inéditos tanto para la seguridad como para el comercio internacional. En nuestro continente, se desvanece el populismo radicalizado y surgen vientos de cambio con el proceso de paz en Colombia y, muerto Fidel, con una potencial transición en Cuba (en duda ahora que los americanos parecen retomar las prácticas fracasadas y anacrónicas de la Guerra Fría). Asia presenta la consolidación del poder de Xi Jinping y el consecuente nerviosismo japonés ante el malogrado A-cuerdo Transpacífico (TPP), la inestabilidad en Corea del Sur y la amenaza nuclear de Kim Jung. Y en este contexto de creciente apolaridad (ausencia de actores hegemónicos que brinden algún modo de orden al escenario global), resurge Rusia con su renovada vocación imperial, insinuada en la invasión a Crimea, ratificada con su presencia en Siria y profundizada con su amenaza convencional (lo cual explica el despliegue de tropas de la OTAN en Polonia y los Países Bálticos) y no convencional (hackers entrometiéndose en las elecciones en EE.UU.). ¿Cómo pensar este nuevo mundo tan turbulento, casi “argentinizado”? Más importante aún, ¿qué le conviene hacer a nuestro país?
El famoso economista Dani Rodrik sostiene que la globalización implica un “trilema” compuesto por tres factores: el Estado-nación, una integración económica efectiva y la autonomía de los gobiernos para tomar decisiones. Se puede optar por uno o dos de ellos, pero resulta imposible contar con los tres. Aún para países desarrollados, mucho más para los más pobres. Con el colapso de la Unión Soviética, muchos países, entre ellos la Argentina, trataron de priorizar la integración a la nueva etapa de la globalización, readaptando su modelo de Estado-nación y forzando cambios internos que tuvieron altísimos costos políticos y sociales.
Se relegaron decisiones soberanas a los organismos de crédito internacionales, aumentando sus niveles de endeudamiento y profundizando su dependencia de los flujos de inversión extranjera directa. Por lo general, las reformas estructurales fueron implementadas sin el consenso con los principales actores políticos y sociales, sino por iniciativa de los respectivos poderes ejecutivos. Y al margen de algunos logros en materia de estabilización
económica y modernización de la infraestructura, fueron surgiendo resistencias de segmentos afectados negativamente por esas políticas, que terminaron ganando influencia con el paso del tiempo. En la Argentina, eso se precipitó con la crisis de 2001.
Así, el nuevo milenio comenzó con una apuesta a lo que Rodrik llama “federalismo global”: se privilegian la integración económica y la recuperación de la autonomía en la toma de decisiones a la supremacía del Estado-nación como factor determinante. El auge del regionalismo latinoamericano, la ampliación de la UE, los avances de los países integrantes del Asean y naturalmente también el Nafta forman parte de este proceso. La Argentina, sus vecinos y otros países emergentes se beneficiaron por algún tiempo de los excelentes precios de las commodities para reducir el endeudamiento y retomar autonomía en la toma de decisiones, pero ese ciclo se agotó sin que nuestros países lograran mejoras significativas en infraestructura física, construcción de capacidades estatales (a pesar de la retórica estatista) y capital humano.
Cambiamos. Todo parece indicar que entramos en un ciclo de fortalecimiento del Estado-nación en detrimento de los mecanismos de coordinación supranacional. Y los líderes no quieren resignar los grados de autonomía que supieron recuperar. Por el contrario, debilitando la integración económica efectiva, surge la amenaza del proteccionismo, la guerra de monedas, la interrupción de los flujos de migrantes y hasta el riesgo de conflictos militares como hace tiempo no teníamos. Los recientes excesos del multiculturalismo quedan desplazados por discursos chauvinistas, racistas y xenófobos, que amenazan las bases mismas de la civilización occidental, incluyendo la tolerancia a la diversidad religiosa. Un signo de los tiempos: genera algo de tranquilidad que los futuros responsables de defensa e inteligencia de la Administración Trump descartaran el uso de la tortura durante las audiencias de confirmación que esta semana tuvieron en el Senado. El candidato Trump no lo había descartado durante la campaña. Veremos qué hace ahora como presidente.
En este inquietante contexto, ¿qué debe o puede hacer Argentina? Lo que no hizo nunca: debatir qué democracia, qué capitalismo y qué aparato del Estado necesitamos construir para transitar esta peculiar e incierta etapa que nos toca enfrentar desplegando capacidades y mecanismos que nos permitan por fin avanzar en el camino del desarrollo equitativo y sustentable. Hacer de la necesidad, virtud: una planificación
estratégica flexible y dinámica, que nos permita coordinar los esfuerzos de los actores económicos, políticos y sociales tratando de superar los problemas estructurales (pobreza, desigualdad, inseguridad, inflación) y de dar cuenta también de las nuevas amenazas (cambio climático, seguridad informática, terrorismo, narcotráfico).
Ciertamente, no podemos seguir ignorando la nueva agenda de seguridad: es hora de superar las dolorosas heridas del pasado para maduramente definir un piso mínimo de recursos destinados a garantizar una defensa apropiada del territorio y la soberanía nacional.